Pregón Pascual 2016
Hoy quiero hablarles desde la esperanza. Me llena el corazón un gozo enorme brotado de un sepulcro que no tiene cadáver. Extiendo sobre la mesa de trabajo la tabla multicolor de las equivalencias. Busco luces allá y acullá. Hoy quiero ser anunciador de luz.
La resurrección de Jesús es quicio, vértice en el que confluyen los pequeños triunfos; como las velas de la Noche Santa, que repiten el milagro de la luz pero en pequeño, camino hacia la Luz que no se extingue, la que no deja ningún rincón del corazón insatisfecho.
Obedezco la sugerencia del autor de La miseria de la filosofía y me callo y afino mis oídos para escuchar cómo crece la hierba. No es menor la sorpresa: aquí y allá, para quien tiene el ojo del alma a flor de piel, aparecen destellos, tibios inicios, proyectos de futuro, plenitud a medio hacer.
La vida, no la tuya o la mía, sino la Vida (Sabines dixit), simplemente acontece, se asoma tímida por los resquicios, por las grietas que van desmoronando el edificio de la iniquidad largamente construido. A veces parecen solamente rasgaduras de pintura, rayones que agonizan en el concreto firme. A veces el golpe es mayor y un orificio hecho a cincel y martillo puede mostrar que tras de la pantalla de hormigón hay solamente huecos, vacíos que se ocultan. Pero hay estampidas que cada tanto conmueven los mismos cimientos y anuncian la fragilidad del rascacielos construido sobre arena.
Hoy les invito a estrenar ojos limpios. Les pido que iluminen el camino con la luz que emerge de las llagas gloriosas del Resucitado. No es una perspectiva falsamente optimista: es la oportunidad que la Pascua nos regala para no morir sumidos en la desesperanza. Desde la luz de Cristo, las pequeñas luces adquieren su dimensión revolucionaria, lo mismo que en la noche de la Vigilia de Pascua, que de un solo cirio se desprende una multitud de luces que convierten a las compañías de luz en accesorios superfluos.
La vida, la verdadera Vida, va encontrando su senda entre los vericuetos de la historia. Como siguiendo un darwiniano decreto, la Vida va en busca de más vida, siempre y sin descanso. La vida quiere prolongarse, quiere extender sus brazos y su estela, presiente que el futuro está asegurado y empuja con ahínco encendiendo velas por doquier. Basta saber seguirla para asombrarse de su potencialidad. Basta mantener la pupila insomne para ver cómo realiza su obra de fulgor inmarcesible. Les pondré dos ejemplos.
La maquinaria de la muerte ha decretado la desaparición de la agricultura tal como la conocemos. Compañías hambrientas de dinero han convertido la alimentación en un negocio de altos dividendos. Escudados en un discurso de adelanto científico y de combate al hambre, quieren ser dueños de las semillas y que nadie, en ninguna parte, tenga la libertad de cultivar su propia comida. Tienen muchos nombres: Monsanto, Syngenta… pero un solo objetivo: que la alimentación sea un producto que se compra y se vende y no un derecho de personas y de pueblos. Pues bien, un puñado de mujeres y hombres mayas le han plantado cara al nuevo colonialismo de la alimentación transgénica. La batalla ha sido dura. La guerra aún no se gana. Pero en los ch’enes campechanos, cual volador que rasga el cielo oscuro, las agricultoras y apicultores mayas, han derrotado al Goliat de las transnacionales y han detenido su tarea de muerte. Su entereza nos señala el rumbo inequívoco de las próximas batallas. ¿No es un anuncio de luz? ¿No es un relámpago que cruza todo el cielo?
En Chablekal la luz toma otro rumbo. En vuelco inesperado, el ejido ha dejado de percibirse como el instrumento de defensa que fue y ha terminado por convertirse en el continuador del despojo territorial. Los ejidatarios han vendido, trescientos en un pueblo de más de cinco mil, más del 80% del territorio de la población. Somos los dueños, proclaman, porque una revolución que hiede a pasado irrecuperable así lo ha decretado. Pero se han levantado hombres y mujeres, ancianas y niños, para decirles basta. La Unión de Pobladores y Pobladoras se ha erguido desafiante: ¿quiénes son ustedes para vender lo que es de todas y todos? ¿Dónde construirán sus casas nuestras hijas e hijos? ¡Paren ya de vender, que la tierra es del pueblo, no del ejido! Y la luz se desparrama, se comunica por intersticios insospechados, por vasos comunicantes y, bajo la tierra, encuentra vetas dónde reproducirse. Y vienen Kanxoc y Halachó, san Antonio Yaxché y Kimbilá, y como chispas regadas en el cañaveral el fuego prende y hace a las personas y a los pueblos espacios de dignidad y de resistencia. Ramalazos de luz que resplandecen apuntando en la vía correcta.
Los ejemplos podrían multiplicarse. Pero esto es un pregón de pascua, no un informe del estado de la resistencia del pueblo maya. Sirva solo de atisbo, de humilde dedo apuntando a la luna. Por eso se lo anuncio hoy, en la noche de las noches, a quien quiera escucharlo. Desde las entrañas del abismo ha emergido victoriosa la Vida, no la tuya ni la mía, la Vida. Ya nada podrá callarla ni apagarla. Nada podrá impedir que su luz nos entre hasta los huesos, alumbre nuestros recónditos anhelos, haga retumbar en nuestros adentros las palabras sagradas: dignidad, libertad, justicia. Que otros apaguen la luz: a nosotros nos toca encenderla. Este es el más grande deber, quizás el único, que brota del sepulcro vacío en esta noche: hacer un mundo a la medida del amor, un mundo donde todas y todos, nos solo las personas, sino las especies, vivamos reconciliados y felices.
¡Felices pascuas de resurrección!
Iglesia y Sociedad,U Yits Ka'an
Soberanía alimentaria: dictadura y revolución
Bertha Cáceres, in memóriam
En solidaridad con Gustavo Castro
El 8 de marzo se conmemoran las luchas a favor de la igualdad de género. El día de la mujer es una ocasión propicia para que todos/as reflexionemos sobre lo que nos hace falta hacer en esta de-construcción del injusto sistema patriarcal en la que todos/as, varones y mujeres, deberíamos comprometernos.
En la Escuela de Agricultura U Yits Ka’an, de Maní, conmemoramos esta jornada cada año promoviendo la reflexión de nuestros compañeros/as y aliados/as en torno al papel de las mujeres en la agroecología. En nuestro portal electrónico (www.uyitskaan.org) podrán encontrar las sugerencias de reflexión que ofrecemos en nuestras subsedes para este año. Vandana Shiva es una de nuestras inspiraciones. Nacida en la India en 1952, esta mujer se ha convertido en un símbolo de cuánto puede aportar la mirada femenina ante el gravísimo problema de la depredación del medio ambiente y, sobre todo, de la dictadura de las transnacionales que quieren convertir la alimentación en una simple mercancía, en vez de considerarla como un derecho que tienen todas las personas y pueblos. Varios premios internacionales le han dado notoriedad a su lucha.
Vandana Shiva resiste con donaire las críticas de quienes ven a las transnacionales de la alimentación como un instrumento de desarrollo comercial y no deja de compartir aquí y allá su percepción de que estamos ante la imposición de una dictadura del mercado en el campo de uno de los más sagrados derechos del ser humano y de los pueblos: la alimentación sana. El año pasado, estuvo en Mallorca, España, para lanzar su campaña “Seed Freedom” y no perdió la oportunidad para renovar su llamado a todos, especialmente a las mujeres, para seguir resistiendo contra el apetito voraz de las grandes transnacionales de la alimentación. El diario El País le hizo una entrevista. Hoy quiero compartirla con los amables lectores/as de esta columna. Estoy seguro que nos ayudará a conocer más a esta mujer y a admirarla.
“Pregunta.- ¿La semilla es la metáfora?
Respuesta.-La semilla es la fuente de vida. Cada vez que hablamos de crear algo nuevo, hablamos de las semillas. Y la libertad es lo más esencial. La semilla ha de tener libertad para reproducirse a sí misma y multiplicarse. Estamos hablando de un bien común, como el agua o el aire, no de algo que pueda patentarse o por lo que puedan cobrarse royalties. Es este sentido, efectivamente, la lucha por la libertad de las semillas en una metáfora de muchas otras luchas en estos tiempos que corren. Las libertades fundamentales son la base de nuestra sociedad, y qué libertad más fundamental que la de las semillas, que son el origen de la vida… El planeta vive en un momento crítico, no se lo vamos a descubrir a nadie. Y si en un momento de colapso económico y ecológico convertimos a las semillas en ‘propiedad intelectual’, corremos el riesgo de perder todas las otras libertades, empezando por la alimentación, que es lo más básico. Si todas las semillas las tenemos que patentar en Bruselas, se acabó la libertad: así de simple.
P.- ¿Hasta qué punto la cuestión de los transgénicos se ha convertido en una lucha por el control? ¿Acaso los posibles efectos en el medio ambiente y la salud han quedado de lado?
R.-Lo que mueve realmente a la gente, la lucha de fondo, es siempre por el control. Lo hemos visto también en las batallas por el agua. Las semillas deberían ser como el agua o el aire, nadie debería tener derecho a patentarlas. Los efectos en la salud y en el ambiente que pueden tener los transgénicos nos siguen preocupando, obviamente. Pero lo más tangible hoy por hoy es el control antidemocrático, en este caso de la alimentación, desde lo más básico que es la semilla. Entre cinco compañías controlan el 75% de las semillas. Monsanto se ha convertido en el símbolo de la dictadura, la dictadura alimenticia. Pero forzando a la gente a tomar productos modificados genéticamente. Y existe un esfuerzo global por parte de las multinacionales de imponer ese consumo en todos los países, incluso en los que hasta ahora se resistían.
P.-Los transgénicos fueron durante una década la «bestia negra» del ecologismo. Sin embargo, el rechazo de la opinión pública ha ido a menos en los últimos años…
R.-La maquinaria de la propaganda se ha intensificado, sobre todo en los últimos meses. Igual que han intentado convertir la energía nuclear es una solución ‘aceptable’ para la crisis energética, han intentado vendernos los transgénicos como solución ‘aceptable’ para la crisis alimenticia. Pero la evidencia es así de clara: se supone que los transgénicos iban a solucionar el problema del hambre, pero ahora resulta que no están produciendo más, que las cosechas son incluso inferiores a los cultivos tradicionales. Se supone también que los transgénicos iban a permitir dejar de usar pesticidas y productos químicos, pero al final el uso de químicos se ha seguido disparando porque los transgénicos no son capaces de combatir las plagas e incluso han servido para la creación de ‘superhierbas’ resistentes a los químicos. Y el argumento más importante: se supone que iban a traer prosperidad a los agricultores, pero en India por ejemplo ha habido un aumento espectacular de suicidios por ruinas económicas. En la región donde yo vivo hemos pasado de 51 suicidios en el 2001 a 3.000 en el último año desde la introducción de los transgénicos. Son las tres falacias en las que se apoya la propaganda: combaten el hambre, nos liberan de los pesticidas y traen riqueza a los agricultores. La evidencia es muy clara, pero la ciencia está siendo también tergiversada por unos intereses muy claros. Y también los medios, y todo eso influye finalmente en eso que llamamos opinión pública.
P.- ¿Y qué pueden hacer los ciudadanos, más allá de expresar sus protestas y mirar muy cuidadosamente lo que compran en el mercado?
R.-Hoy en día, cultivar un huerto es el acto más revolucionario en los tiempos que vivimos. Porque es una expresión de las posibilidades y el potencial de cada uno. Aprender a cultivar al menos una parte de tus alimentos en un tiempo de dictadura alimenticia, es revolucionario. Te garantizas tu propia comida. Y de paso te procuras tus propias semillas y eres parte del movimiento Seed Freedom. Cultivar un huerto es al mismo tiempo un acto de rebeldía y de esperanza. Una manera de decir: no me voy a rendir.
P.-Su conferencia en el encuentro Educar para la Vida terminó con una llamada a la resiliencia ¿Es suficiente?
R.-La resiliencia es una cualidad importante. La vulnerabilidad está creciendo en todos los niveles: psicológicas, económicas, ecológicas… El cultivo consciente de la resistencia ante la adversidad es importante, pero es sólo el principio. Justicia y resiliencia, acción e imaginación: yo diría que para salir de la crisis en la que estamos necesitamos estos cuatro ingredientes”.
Hasta aquí la entrevista. En un país como el nuestro, en el que algunas instituciones de gobierno litigan a favor de las transnacionales y no a favor de su pueblo, es saludable escuchar una voz como la de Vandana Shiva. ¡Por un combativo Día de la Mujer!
La hermenéutica del otro lado
(Recensión del libro del P. Manuel Villalobos: Cuerpos Abyectos en el Evangelio de Marcos)
Nota bibliográfica:
Manuel VILLALOBOS M. Cuerpos Abyectos en el Evangelio de Marcos
Ediciones El Almendro, Córdoba, 2015
Traducción castellana de Ricardo López Rosas
Original inglés Abject Bodies in the Gospel of Mark
Sheffield Phoenix Press, 2014
El año pasado se cumplieron cincuenta años de la promulgación de la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación (Dei Verbum), del Concilio Vaticano II, hecha en noviembre de 1965 por el Papa Pablo VI. De manera oficial, la iglesia católica anunciaba que, en el proceso de renovación que había emprendido, el acercamiento a la Biblia iba en serio: se asumían los nuevos métodos científicos de lectura, se promovía el acceso a la Escritura por parte de los fieles, se favorecía la traducción de los textos sagrados a las lenguas vernáculas, etc.
Esta toma de posición de los obispos católicos era la respuesta a un vigoroso movimiento bíblico que estaba teniendo lugar en las comunidades cristianas de todo el mundo, de manera particular, pero no solamente, en Europa. La aparición de los métodos histórico-críticos obligaba a la iglesia católica a ponerse al día en su lectura de los textos sagrados. Oficializados los nuevos métodos e impulsado el objetivo pastoral del acercamiento a las Escrituras Santas, la iglesia católica se colocaba al lado de las mejores vanguardias de los estudios bíblicos.
A la distancia de 50 años echamos de menos un faltante en este importante documento eclesial: el lugar del lector de los textos o, dicho de otra manera, el papel del horizonte hermenéutico de quien lee los textos. Pero eso no debe extrañarnos. No podemos culpar a los padres conciliares de eso. El interés por el horizonte del lector, horizonte que es ya en sí mismo interpretativo o que orienta a una determinada interpretación, es bastante reciente. Paul Ricoeur (Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, 1969), Hans-Georg Gadamer (los dos tomos de Wahrheit und Methode, 1960 y 1986) Roland Barthes (Critique et vérité, 1966) Jürgen Habermas (Erkenntnis und Interesse, 1968) y Jacques Derrida (De la grammatologie, 1967), no serían conocidos sino hasta varios años después de terminado el Concilio y aquellas ideas sobre cómo el significado de un texto no está dado solamente por el autor y sus intenciones, sino que se crea activamente en relación con el lector, en lo que Gadamer llamaría “fusión de horizontes”, comenzarían a hacer sentir sus efectos hasta los años setentas y ochentas.
El acento hermenéutico que echamos de menos en el texto conciliar brilla, en cambio, con luz propia en el documento “La interpretación de la Biblia en la iglesia” publicado por la Pontificia Comisión Bíblica en 1993. Aunque no es un órgano propiamente magisterial, la Pontificia Comisión Bíblica (PCB) es un órgano de asesoría para la Santa Sede y representa el punto de vista oficioso de la iglesia católica sobre asuntos y temáticas bíblicas que le son periódicamente sometidas. No haré aquí una exposición del contenido del documento, sino solamente resaltaré que, una vez reafirmado el piso de inicio del trabajo exegético con el recurso necesario a la metodología histórico crítica, el documento añade, no solamente nuevos métodos de análisis literario que permiten una comprensión más plena del texto sagrado (retórico, narrativo, semiótico, canónico, etc.) sino que, en una mirada más hermenéutica, propone una valoración crítica de algunos de los principales acercamientos desde otras ciencias (sociología, antropología cultural, psicología) y, lo que nos importa mucho más en esta recensión, dos acercamientos desde diferentes contextos del lector: liberacionista y feminista, ambos, como bien podremos imaginar, polémicos dentro de la reflexión teológica y bíblica.
Voy a detenerme un momento en el acercamiento feminista tal como es tratado en el documento de la PCB. No solamente porque no hay revolución del siglo pasado que haya sido más impactante en la vida de los pueblos que la revolución de género, sino porque lo que se dice del movimiento feminista puede decirse también de los movimientos de otras minorías que comparten algunas de sus características, como los movimientos LGBT, queer o trans. Del acercamiento feminista dice el documento:
La hermenéutica feminista no ha elaborado un método nuevo. Se sirve de los métodos corrientes en exégesis, especialmente del método histórico-crítico. Pero agrega dos criterios de investigación.
El primero es el criterio feminista, tomado del movimiento de liberación de la mujer, en la línea del movimiento más general de la teología de la liberación. Utiliza una hermenéutica de la sospecha: la historia ha sido escrita regularmente por los vencedores. Para llegar a la verdad es necesario no fiarse de los textos, sino buscar los indicios que revelan otra cosa distinta.
El segundo criterio es sociológico: se apoya sobre el estudio de las sociedades de los tiempos bíblicos, de su estratificación social, y de la posición que ocupaba en ellas la mujer.
Hubo seguramente discusiones arduas en el seno de la PCB para llegar a esta apreciación de la hermenéutica feminista. En lugar de una evaluación formal del método, la PCB termina con una especie de advertencia que suena dura:
En la medida en que la exégesis feminista se apoya sobre una posición tomada, se expone a interpretar los textos bíblicos de modo tendencioso y por tanto discutible. Para probar sus tesis debe recurrir frecuentemente, a falta de otros mejores, al argumento ex silentio. Tales argumentos, se sabe, deben ser tratados cautelosamente. Jamás bastan para establecer sólidamente una conclusión… la exégesis feminista no podrá ser útil a la Iglesia sino en la medida en que no caiga en las trampas que denuncia…
He hecho esta larga cita solamente como punto de referencia. Puede decirse que, a pesar de las advertencias que invitan a la prudencia, los acercamientos hermenéuticos han terminado por entrar con el pie derecho en la iglesia católica. Los criterios enunciados deberán ser aplicados a nuevos acercamientos derivados del feminismo, así como también el espíritu de apertura crítica que patrocina el documento de la PCB. Uno lamenta, sin embargo, que tales acercamientos sean tan poco comunes en la literatura bíblica, sobre todo en castellano. Son, en cambio, abundantes en la investigación bíblica norteamericana.
De ambas márgenes –México y los Estados Unidos– nos llega la obra más reciente de Manuel Villalobos Mendoza, sacerdote mexicano avecindado en la Unión Americana y egresado de la Garret Evangelical Theological Seminary, de Chicago, ciudad y provincia claretiana en la que Villalobos desempeña su ministerio. La obra se titula Cuerpos Abyectos en el Evangelio de Marcos.
Resultado de sus estudios para alcanzar el doctorado, el libro de Villalobos, de 312 páginas, intenta una aproximación hermenéutica a algunos textos del evangelio de Marcos. La perspectiva es descrita con claridad por el autor desde las primeras páginas: “algunos de los principales temas de mi proyecto de investigación, como el de la (de-) construcción de género, la performatividad, la masculinidad, la vulnerabilidad, la abyección, la precariedad de los cuerpos, la dialéctica de poder que existe en el acto de mirar otro cuerpo masculino y la subversión y trasgresión de fronteras, tanto reales como simbólicas” (p. 14). Se trata, pues, de ofrecer una aplicación a los textos sagrados de algunos elementos de la teología queer (1) , una aproximación que se enlaza con el reciente movimiento denominado “teologías pos-coloniales”, que suelen ser definidas así: “una lectura “pos-colonial” de la Biblia intencionalmente toma una postura de oposición que subvierte las lecturas tradicionales de relatos familiares, interpretándolos “del otro lado”, del lado que perdió, cuyas voces nunca fueron escuchadas…” (2)
Este horizonte, la hermenéutica “desde el otro lado”, es el punto de partida del estudio de Villalobos Mendoza. La investigación fija la mirada en algunos personajes que pueden pasar desapercibidos en el conjunto del relato Marcano de la pasión: la mujer que unge a Jesús en casa de Simón el leproso y Simón mismo (Mc 14,3-9), la esclavilla que dialoga con Pedro alrededor de la fogata en el patio donde juzgaban a Jesús (Mc 14,66-72), el joven que carga el cántaro antes de la Última Cena –la sección más luminosa del libro a mi juicio– (Mc 14,12-16) y finalmente el mismo Jesús y su cuerpo abyecto y maltratado: las transgresiones de Jesús en la última Cena, su arresto, el proceso de su tortura, y finalmente su desnudez en la cruz y su muerte.
Quisiera solamente subrayar tres características que me parecen importantes de la aproximación del libro de Villalobos a los textos de Marcos, como una invitación a la lectura crítica de su obra.
El recurso a Butler
El hecho de que el libro de Villalobos sea resultado de su investigación para obtener el grado de doctor en teología representa su logro mayor pero también su mayor limitación. Me explico. La virtud de las tesis doctorales reside, justamente, en abordar matices teóricos novedosos o que no hubieran sido ampliamente desarrollados desde el punto de vista académico. En el caso del libro en comento la investigación asume el marco teórico desarrollado por Judith Butler, la filósofa pos-estructuralista autora de Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo (3) . Asumir las aportaciones teóricas de esta postura filosófica es uno de los retos que Villalobos ha enfrentado con éxito. La reflexión sobre la corporalidad, sobre las fronteras, sobre los bordes y los mecanismos de trasgresión que caracterizan el pensamiento de Butler es uno de los elementos más novedosos de la lectura de Villalobos. Uno se asombra al ver como un pensamiento tan provocador como el de Butler arroja insospechados haces de luz a los textos de la pasión marcana que Villalobos ha seleccionado.
Pero, al mismo tiempo, el horizonte bulteriano es la limitación más visible de la obra que, en esto, confirma su naturaleza de investigación concebida para la consecución de un grado. Es cierto que la parcialidad de la mirada hermenéutica del autor es algo aceptado por él mismo, pero hay algunos momentos en que uno quisiera verse libre del marco teórico escogido que se antoja forzado en algunos pasajes. En este sentido, el libro es una buena noticia hermenéutica, pero habrá que estar atentos a ulteriores desarrollos del joven autor que amplíen el marco filosófico referencial.
Exégesis autobiográfica
El libro se inscribe también en la corriente conocida como Autobiographical Biblical Criticism (4) . El autor, como migrante establecido en los Estados Unidos y como miembro de una minoría sexual, se asume como del «otro lado». Villalobos se presenta así: “Aquí estoy, como mexicano del otro lado, confesando y reclamando algunas de las experiencias que han influido el modo como veo, no solo el texto bíblico, sino mi propio cuerpo, el mundo y Dios” (5). De hecho, dedica todo el primer capítulo a ofrecernos sus propias experiencias de vida como marco referencial que nos hace comprender mejor el rumbo que seguirán sus investigaciones y reflexiones bíblicas. Por eso el título del primer capítulo resulta inquietante: ‘Yo confieso… que mi cuerpo tiene muchos lados de exclusión’.
La crítica autobiográfica ha adquirido mucha relevancia en tiempos recientes, porque se toma en serio los avances en la epistemología en general y la discusión sobre las hermenéuticas en particular, que se han desarrollado en los últimos años. No se trata solamente de tomar en cuenta el horizonte de lectura del investigador, así, en términos generales, sino resaltar el vínculo entre la persona que lee y los textos que selecciona, la mirada del lector/a y los sentimientos que el texto le despierta y la contribución del texto en la transformación de la vida del lector-intérprete.
Este laudable esfuerzo de Villalobos, de compartirnos su historia de vida como puerta de entrada al libro y a cada uno de los textos estudiados, le da a la obra una frescura que se nos antojaría deseable en otras investigaciones bíblicas que suelen ser frías y de una solemnidad casi adormecedora. Crea, también, una relación con el destinatario del mensaje, relación que podrá ser empática o antipática, pero que no dejará al lector insensible. Uno podrá escandalizarse, pero no aburrirse.
El ojo transgresor
Es clara la intención provocadora del libro de Manuel Villalobos. Lo es por aplicar las categorías butlerianas de corporalidad y transgresión a los personajes del evangelio de Marcos. Lo es también por hacer una lectura militante desde la propia identidad del autor, desde su experiencia de doble marginación, en razón de su orientación sexual y su condición de migrante hispano en los Estados Unidos. Estas dos razones harían ya del libro de Villalobos un acontecimiento tan interesante como inusual en la investigación bíblica.
Hay, sin embargo, dos cosas más sobre las que quisiera detenerme un momento. La primera es el análisis y la asunción de un lenguaje popular que evidencia la jerarquización de personas y los juicios de valor que sobre ellas se hacen. Así, por ejemplo, se habla de ‘descarada’, ‘hocicona’, ‘malcriada’, ‘machito’, ‘chingaquedito’, ‘marimacha’, etc. Nombres todos que, en lugar de calificar a la persona que lo recibe, terminan desnudando la mentalidad de quien los pronuncia. Son nombres que tienen la intención de someter a las personas a la marginación y exclusión. El nombre como justificación del acto discriminante.
El segundo elemento que no quisiera dejar de mencionar son las constantes referencias de Villalobos a Octavio Paz, particularmente a su Laberinto de la Soledad, y su propuesta analítica de identificación de la mexicanidad como experiencia de orfandad, producto de una violación. De hecho, y esto puede resultar escandaloso para algunas buenas conciencias, los capítulos finales, dedicados al análisis de la pasión y muerte de Jesús, tienen títulos y subtítulos provocadores: ‘Judas, el chingaquedito’, ‘Átame de pies y manos, pero no me dejes. Jesús entre chingones’, ‘La crucifixión de un Mesías Chingao’…
El libro termina con un epílogo epistolar de lo más interesante. Villalobos lo explica así en su introducción:
“Uno de los principios de mi hermenéutica de “Vida-Texto-Vida” es el de re-contextualizar el texto bíblico en la vida de la comunidad… En una ocasión comenté a mi grupo de Biblia…: ¡Si Marcos supiera lo que hemos hecho con su evangelio! Lupita, una inquieta participante del grupo de Biblia, respondió inmediatamente: ‘escríbele una carta y cuéntaselo todo’… Le envié entonces un e-mail a mi asesor y le pregunté qué pensaba al respecto y éste me respondió: ‘La idea de terminar tu libro con una carta a Marcos completa el círculo hermenéutico y me parece muy creativa’. Así que me puse a escribir mi carta”.
Cuerpos Abyectos en el Evangelio de Marcos es una lectura saludable. No conozco otro intento tan exhaustivo de abordar los textos bíblicos desde la perspectiva ya descrita. Por ello ha de considerarse una obra pionera, con todas las ventajas y desventajas que esa característica conlleva. Acaso resulte para algunos una investigación demasiado psicologista y sienta la tentación de ahorrarse algunas de sus disquisiciones falocéntricas. Otros encontrarán intuiciones geniales en su interpretación de la pasión de Jesús. Pero nadie, puedo asegurarlo, quedará indiferente. El libro de Manuel Villalobos Mendoza nos permite asomarnos a una lectura distinta, marcada por una visión de género, que inaugura una hermenéutica del otro lado y que transforma lo que para algunos es una “ideología demoniaca”, en un instrumento que puede arrojar nuevas luces en el proceso interminable de interpretación de los textos sagrados. Esta obra se constituye así en una pieza más del gran rompecabezas que poco a poco vamos armando para ser una iglesia en reforma perpetua, casa de fraternidad, donde todos los cuerpos, todas las personas, tengan cabida. Sólo por eso valdría la pena leerlo.
NOTAS:
1. La teología queer surgió en los años 90 del siglo XX, de la teología feminista y la teología gay, que se dedicaron a criticar a fondo todos los supuestos patriarcales en los que se han asentado las religiones monoteístas y a visibilizar a todos los invisibles, a los raros, a los diferentes, a los más marginados por el régimen heterosexual, blanco, y capitalista. Los principales teólogos y teólogas queers son Marcella Althaus Reid (argentina), James Nickoloff (peruano) y André S. Musskopf (brasileño). También Nancy Cardoso, Hugo Córdova, Hemberg Darío García, Daniel Fernández, José Vaz Magalhes, Wendy Mallete, Loreto Fernández, Abel Moya, Daniel Jones, Cruz Edgardo Torres, Juan Fonseca, y un largo etcétera de pensadores y pensadoras que desde dentro de sus comunidades religiosas están llevando a cabo un análisis profundo de las viejas estructuras y una propuesta alternativa al discurso hegemónico y patriarcal.
2. Cfr. Las teologías gay-queer, en www.fundotrasovejas.org.ar/articulos/TeologiasGayQueer.pdf
3. Paidós, Buenos Aires 2002
4. Cfr. INGRID ROSA KITZBERGER (ed), The personal Voice in Biblical Interpretation (New York, Routledge 1999)
5. Cfr. P. 40
El Papa en donde los estudiantes desaparecen
Publicado en la edición de hoy (12/02/2016) de La Jornada Maya
“Se acabó el carnaval”, dicen que dijo. Era el momento en que tenía que salir a presentarse ante el mundo. El encargado de la vestimenta le había provisto ya de la sotana blanca, tradicional atuendo del pontificado. Jorge Mario Bergoglio, en aquel momento ya Papa Francisco, rechazó con esa frase los singulares zapatos rojos que le ofrecían. Haciendo a un lado también otros atuendos, salió al balcón de la basílica de san Pedro y saludó a la multitud vestido sólo con la sotana blanca y refiriéndose a sí mismo como el Obispo de Roma. Se respiraba en el ambiente los aromas del cambio.
El primer Papa latinoamericano –primer Papa jesuita también– está ya cerca de cumplir tres años de ministerio. Elegido el 13 de marzo de 2013, Francisco no la ha tenido fácil. Resuelto a retomar los vientos de renovación del Concilio Vaticano II, ha emprendido un camino de reforma que le ha granjeado la simpatía de algunos sectores dentro de la iglesia y la enconada resistencia de otros. El núcleo de la reforma es el regreso al evangelio, a Jesús, a la identidad original de los creyentes. En esto, Francisco hace honor a su nombre, escogido por él en referencia al santo de Asís, el pobrecillo que dio a sus compañeros como única norma de vida el libro de los evangelios.
La resistencia a la reforma encuentra muchos tipos de expresión. Desde los portales electrónicos que vomitan su odio contra el Pontífice llamando a la desobediencia e invitando a reconocer como Papa legítimo al emérito Benedicto XVI, hasta el silencio de quienes, en importantes puestos dentro de la iglesia, han abandonado de repente su afición a citar al Papa a tiempo y a destiempo y se hacen a los desentendidos aun cuando las predicaciones del Pontífice en la capilla de Santa Martha parecieran ser alocuciones dirigidas directamente a ellos.
Entre nosotros, en México, el ejemplo mayor quizá de esta silenciosa y soterrada oposición a Francisco sea el desdén. Por primera vez en muchos años, solo para poner un ejemplo, un Papa propone un modelo distinto de santidad al elevar al altar como beato a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Haciendo el tránsito de la piedad individual al compromiso con la justicia, de una iglesia encerrada en sus devociones a una iglesia compasiva con los pobres y crítica ante las estructuras que producen la pobreza, la beatificación de Romero en San Salvador era una ocasión propicia para acuerpar a los obispos en torno a la reforma de Francisco y su propuesta de iglesia abierta al cambio. La representación de obispos mexicanos en la misa de beatificación de Romero fue verdaderamente exigua: sólo se alcanzó a reconocer a don Raúl Vera, obispo de Saltillo. Una representación honrosa, es cierto, pero que no evitó la sensación de que una buena oportunidad había sido desperdiciada.
El Papa ha decidido aceptar la invitación de visitar México. Ya no es sorpresa que el Papa salga de sus fronteras. Inaugurada por Pablo VI y llevada a niveles apoteósicos por Juan Pablo II, la costumbre de viajar de los Papas se ha vuelto algo frecuente y permite al Pontífice y a los fieles encontrarse y alimentarse mutuamente. Ha escogido algunas sedes conflictivas para su comparecencia ante los fieles mexicanos: Morelia, capital de un estado con regiones sumidas desde hace lustros en altísimos niveles de violencia; Chiapas, un estado que simboliza el quiebre de un país que ha querido construirse a espaldas de su pasado indígena; Ecatepec y sus altísimos niveles de pobreza urbana y hacinamiento; Ciudad Juárez, capital de los feminicidios y espejo de la dolorosa realidad de la migración en nuestros tiempos… Todos ellos lugares que, en sí mismos, marcan el rumbo de las reflexiones que el papa hará sobre la problemática que aqueja a México y a nuestro continente.
A poco menos de un año después de haber publicado un documento de intenso vigor profético, la Encíclica sobre el Cuidado de la Casa Común, será interesante escuchar qué es lo que el Papa dice sobre la ecología en un país que, justo en estos días, está a punto de comenzar a formar parte de un tratado comercial que terminará por despojar a los pueblos indígenas del control de sus propias semillas, someterá las decisiones del país a tribunales comerciales internacionales y continuará con la promoción de la devastación ambiental propia de la economía extractivista. Será apasionante escuchar las palabras que Francisco dirigirá sobre la corrupción, en un país en el que los gobernadores que han desbancado los erarios de sus estados tienen que salir al extranjero para ser tocados con el pétalo de una rosa, mientras en México la justicia les condona todos sus abusos. Será aleccionador escuchar las palabras del sucesor de Pedro y su defensa de la vida en una nación en donde los estudiantes desaparecen así, como por arte de magia, y las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia no son capaces de ofrecer ni siquiera una explicación plausible de los acontecimientos muchos meses después.
No es menor la expectativa. Queremos escucharte, Francisco.
El temblor del atole (cuento)
La mujer maya está sentada delante del Padre Zacarías. Tiene el cabello canoso y el rostro transido por un rictus de tristeza. Cuando la luz del sol vespertino le pega en la cara, de repente, su ceño se frunce y las arrugas que pacientemente se han formado a lo largo de setenta años parecen hacerse más profundas. No es una confesión, dice, solamente vengo a contarle cosas que desde hace muchos años no me dejan dormir en paz. Cada vez que me confieso siento que quiero decirlas, pero no me había atrevido hasta ahora que, no sé por qué, usted me inspiró confianza. Mientras ella habla, el padre Zacarías le contempla las manos callosas que, con cierta gracia y apacibilidad, descansan sobre el albo hipil. Son las cinco y cuarenta y cinco de la tarde y aún faltan quince minutos para que la Misa comience.
—————–
Miguel termina de envolver el frijol. Entrega el envoltorio de papel de estraza a la clienta que le ha pedido medio kilo. Ve pasar, mientras recibe el dinero del pago, a doña Imelda, la esposa de Gumersindo, el que se fue a trabajar a la zona chiclera. Es un secreto a voces que doña Imelda, cargada de tres chamacos, no encuentra su esquina para sostenerlos. Gumersindo está lejos, trepado allá en los cerros de Tzucacab, y rara vez encuentra quien salga de la selva para mandar con él algo de dinero para Imelda y sus hijos. El sol está que parte piedras, ¿qué buscará doña Imelda dándole vueltas a la manzana? Ya van dos veces que Miguel la mira asomarse a la puerta de la tienda y seguir después de largo.
——————-
Fili abre los ojitos. No es fácil despertarse a las seis de la mañana para irse a la escuela. Ayer anduvo corriendo mientras jugaba busca-busca. Cuando después de desperezarse termina de vestirse, siente que el estómago le punza de hambre. Ayer no cenó. Su madre se acerca a componerle el cuello de la camisa para que el remiendo no se le note. Aprovecha decirle que no hay nada para desayunar, pero que no se preocupen, que seguramente cuando regresen de la escuela les esperará algo sabroso, que ella va a conseguirlo durante la mañana. Fili se agarra de la mano de su hermano mayor y sale para la escuela. Las punzadas en la barriga no lo abandonarán durante todo el día.
———————–
Doña Ausencia anda buscando el saco de las naranjas. No quiere que su marido la descubra. Al fin, en la puerta de la cocina, camino al patio trasero, encuentra el saco gris. Entre las frutas, amarillas y olorosas, doña Ausencia coloca rápidamente los dos kilos de arroz que compró en la tienda de la esquina, los esconde bajo algunas naranjas y cierra de nuevo el costal. No puede dejar de pensar en su amiga Imelda, sola con tres chamacos y con el Gumersindo que sabrá Dios por dónde anda. Mateo, el esposo de Ausencia, ha pasado también largas temporadas en los campos chicleros, así que Ausencia sabe bien lo que se siente no tener ni un bocado para llevar a la boca de los hijos. Mañana por la tarde llevaré el costal a la casa de Imelda, piensa para sí doña Ausencia, no creo que Mateo se moleste porque yo le lleve algunas frutas, al fin que aquí en el patio tenemos tanta…
———————–
Fernando sale apresurado del salón. Fili ya debe andar desesperado porque hace casi media hora que terminó su clase y con el hambre que se carga el canijo… Mañana, Fernando tratará de buscarse algunos centavos. Es sábado, así que podrá preguntarle a don Eusebio si quiere que le desyerbe el patio, o a la señora huachita que vive en el centro si no desea que le lave la camioneta. Hace tanto tiempo que no ve a su papá y que anda sufriendo los apuros a causa de la falta de dinero, que Fernando no entiende por qué su mamá se empeña en que siga yendo a la escuela y no se decide a dejarlo trabajar. De todos modos, mientras va por su hermanito Fili, Fernando piensa que apenas termine el cuarto año se va a amachar con su mamá para que ésta le permita trabajar. Así, Fili podrá terminar toda la primaria completita. Cuando, a lo lejos, Fernando mira a Fili sentado en el banco, casi puede escuchar el chillido de sus tripas. ¿Ya nos vamos? pregunta el chiquito, mientras a Fernando se le hace un nudo en la garganta.
———————–
Miguel aprovecha que en ese momento no hay ningún cliente en la tienda y se asoma a la puerta. Ya son tres veces que Imelda pasa delante de la puerta sin entrar. Apenas está llegando Miguel al umbral cuando Imelda aparece en el quicio de la esquina. Miguel la saluda y la invita a pasar a la tienda. Imelda entra con la cara enrojecida de vergüenza. No he podido conseguir la despensa que cada mes me entregaba el padrecito, susurra Imelda, por eso le vengo a suplicar que me venda usted dos kilos de maíz, yo le aseguro que apenas pueda le saldo todo lo que le debo, ya me avisaron que Gumersindo vendrá pronto para estar en la fiesta del pueblo… Miguel pasa detrás del mostrador y, mientras envuelve los dos kilos de maíz impide que Imelda siga con sus justificaciones metiéndole conversación acerca de los juegos mecánicos que han llegado ya para la feria de Santa María Magdalena, patrona de la población. ¿Ya los vio usted qué bonitos? Nomás que comiencen a funcionar me manda usted al Fili, ya ve que no tengo hijos, así que con mucho gusto lo llevaré a que se divierta en los juegos… ¡Y nada de pretextos! Ya sabe usted cómo quiero a ese chamaco inquieto, y no se preocupe por los dos kilos de maíz, yo se los voy a apuntar a su cuenta y ya me los pagará cuando don Gumersindo llegue. Imelda voltea a ver para otro lado porque descubre que los ojos se le llenan de lágrimas y no quiere que Miguel la vea llorar.
———————–
La puerta está entreabierta. Doña Úrsula es la señora que cada mes entrega las despensas que la iglesia reparte entre las familias necesitadas. Desde hace varios meses Imelda se ha apuntado en la lista de las beneficiarias, casi todas ellas esposas de chicleros. Imelda no entiende por qué hoy el padre Alejandro le ha pedido que pase hasta su cuarto. Como no ha encontrado a doña Úrsula en la sacristía, Imelda supone que no ha podido venir hoy. Entonces entra al cuarto del padre Alejandro con cierta sensación de que pisa un lugar sagrado. El padre Alejandro se levanta de su escritorio para saludarla. Junto a la puerta se apilan las bolsas con las despensas. De pronto el padre Alejandro, después de cerrar la puerta, se acerca a Imelda más de lo acostumbrado. Imelda, asustada, siente el olor de su aliento y la mano del padre hurgando bajo su hipil. Estoy muy solo, Imelda, igual que tú… dice el padre hablando bajito. Imelda retira la mano que el padre ha colocado sobre su pecho y arrebatándose alcanza a decir, ¡ay no, padrecito, si yo solamente vine por la despensa! antes de salir corriendo. El padre solamente acierta a decir ‘regresa por tu despensa’ mientras mira a Imelda marcharse sin voltear atrás.
———————–
Imelda escucha que llaman a la puerta. Son las nueve de la noche y prefiere abrir el postigo para ver quién llega a esa hora y qué es lo que se le ofrece. La sonriente cara de Ausencia aparece entre los barrotes e Imelda se apresura a abrirle. Cuando Imelda se escapó de su casa con Gumersindo, todas sus antiguas amigas le retiraron su amistad, todas menos Ausencia que, desafiando a su familia, no dejó nunca de tratar con Imelda y de visitarla. Cuando Ausencia entró a la casa lo hizo cargando un saquillo de naranjas. Ya sé que es muy tarde, pero aproveché que los juegos mecánicos acaban de comenzar a funcionar para llevar a los chamacos para que los vieran. Claro que no se podrán subir ahora, sino hasta el sábado que su papá de ellos me dé algo de dinero, pero aproveché que están embebidos con los juegos para venir a verte y traerte este regalito. Son naranjas de mi patio para que le hagas unos juguitos a tus chamacos… y adentro le puse dos kilos de arroz, dice Ausencia hablando bajito, como si quisiera ocultar una travesura. Imelda le cuenta rápidamente que ayer no pudo darle a sus hijos más que una taza de atole de maíz, y cuando siente que la voz está a punto de quebrársele, abraza a Ausencia mientras ésta le susurra al oído, ya llegará Gumersindo, ya verás, segurito que para la fiesta lo tendremos por aquí. Es que estoy muy endeudada con Miguel, el de la tienda, dice Imelda. Pero Ausencia le dice, estrechándola aún más fuerte, mira que ese Miguel sí que es una buena persona, de las que no hay muchas en este pueblo tan lleno de prejuicios y de falsedades. Y qué importa que digan que es un maricón, que ya está grande y no ha querido casarse, si lo que Dios ve es el tamañote de corazón que Miguel se carga en el pecho. Mientras a lo lejos escucha la música de la feria, Ausencia continúa acariciando la cabeza de Imelda hasta que ésta para de llorar.
———————–
Fernando atraviesa la oficina de la iglesia que está vacía. Desde el campo de fútbol alcanzó a mirar a su mamá y, dejando el juego, vino para ayudarla. Seguramente viene por la despensa que regala el padrecito, piensa Fernando, y pide a sus amigos que haya cambio, que entre a jugar Papaya, que él ya tiene que irse. Un chamaco de rostro risueño se prepara para entrar a la cancha mientras grita, sólo porque me vas a dar chance de jugar no te doy un madrazo, ya te dije que no me gusta que me digan Papaya. Fernando se aleja del campo de juego rumbo a la iglesia, pero al llegar no encuentra a su mamá por ningún lado. De repente oye el ruido de unos pasos que se alejan corriendo y alcanza a ver la espalda de su mamá que camina rápido, como si hubiera visto a un fantasma. Fernando quiere seguirla cuando escucha un sonido que no alcanza a distinguir. Viene del cuarto del padre Alejandro. ¿Será que este mes no alcanzó para las despensas? piensa Fernando mientras se acerca a la puerta del cuarto. De pronto se para en seco: lo que escucha es el ruido de un chicote. Sigiloso, Fernando se sube en un pretil alto y delgado para asomarse por la ventana del Padre Alejandro. No entiende lo que mira: el padrecito está hincado delante de un crucifijo, tiene la parte superior de la sotana abierta y las mangas le caen por la cintura. La espalda desnuda del padre está llena de marcas. Antes de caerse del pretil, Fernando alcanza a ver cómo el padre dirige el latigazo a su espalda ya enrojecida. El ruido de la caída de Fernando es apagado por el chasquido del látigo. Fernando se va corriendo lleno de miedo de que alguien pueda descubrirlo espiando. Mientras escapa, Fernando piensa que ni de loco se metería de padrecito, y entre jadeos se jura a sí mismo que no contará a nadie lo que acaba de ver.
———————–
Ay padrecito, ya estará usted aburrido de tanta pena que vine a contarle. Gracias a Dios son cosas del pasado. Pero nada me quita de la mente aquel día en que Miguel, el de la tienda, me dio aquellos dos kilos de maíz. Había yo salido con sólo diez centavos en la bolsa. No había nada que se pudiera comprar con tan poquito dinero. Cuando andaba pensando angustiada qué iba a hacer para darle algo de comer a Fernando y a Fili cuando regresaran de la escuela, escuché las campanadas de la iglesia. Ya había tenido aquella mala experiencia con el padre Alejandro, pero no le guardé rencor al pobrecito… estaba tan solo el pobre…, además, no era tiempo de repartición de despensas… el caso es que me metí a la iglesia cuando ya iba a comenzar la santa Misa. Por un momento pude olvidar la angustia que me cerraba la garganta, de manera que cuando pasó la Úrsula para hacer la colecta, no dudé ni un segundo en poner en la canasta los diez centavos que llevaba. Al fin que nada se podía comprar con ello. Fueron diez centavos entregados a Dios por una hora de tranquilidad. Pero cuando salí de la iglesia, estaba sin un solo centavo. Si no hubiera sido por la generosidad de aquel don Miguel… seguro que usted no lo conoció padrecito, era un muchacho muy bien parecido que quién sabe por qué no se casó y que hace algunos años murió de una extraña enfermedad… bueno, fue su generosidad la que me salvó aquel día.
————————
Gumersindo pasa lentamente los ojos sobre las casas de su pueblo. Le parece que todo ha cambiado. No está arrepentido de haber pasado tanto tiempo en tierra de chicleros. Dios sabe que no había otro remedio, con lo difícil que está encontrar una manera decente de ganarse el pan. Le duele no haber visto algunos de los mejores momentos de Fernando y de Fili. Cuando Gumersindo se fue a los montes de Tzucacab, Fili no caminaba todavía y hoy está ya en tercero de primaria. Y Fernando… tan chambeador como su papá, ya anda comenzando la secundaria. Y todo por la bendita terquedad de su mamá, que prefirió ver cómo hacerle, pero que no permitió que Fernando dejara la escuela. Después de rechazar la cuarta cerveza que su amigo le ofrece, ‘no seas culero Gumersindo, si tienes a tu vieja como reina, te mereces un momento de respiro’, Gumersindo siente que el corazón se le estruja cuando piensa todas las veces en que Imelda tuvo que salir del paso sin dinero. Se despide del amigo insistente, se levanta de la mesa de la cantina y toma el camino a su casa. No volverá a irse otra vez.
————————
Corrí hasta la casa, padrecito. Eran ya las nueve de la mañana. No quedaba mucho tiempo antes de que los chamacos regresaran de la escuela. Puse a cocer el nixtamal y mientras se enfriaba corrí a pedir prestado el molino de mano que tiene Ausencia… sí padre, la misma Ausencia que ahora es ministra de la Eucaristía… ¡Ay Dios, nos conocemos desde niñas…! Entonces molí el nixtamal y preparé atole. Cuando los niños llegaron estaba yo terminando de servir las tazas. Puse también en el comal unas tortillas. Cuando Fili tomó, con las manos temblorosas del hambre, los primeros sorbos del atole, yo sentí que se me partió el corazón. ¿Por qué lloras mamá? Si está muy bueno el atole y las tortillas están muy sabrosas… Cállate, replicó Fernando a su hermanito, y tómate tu atole despacio, que te vas a atragantar. ¡Ay padre! Fue un día terrible. Hubo muchas veces más en que el hambre tocó a las puertas de nuestra casa, pero esa imagen de Fili con el atole temblando entre sus manos al recibirlo como primer alimento del día todavía tiene el poder de revolverme las entrañas. Gumersindo ya está aquí, es cierto, y que las cosas han mejorado también es cierto, pero… ¡Ay padrecito, es terrible la pobreza! Disculpe que yo le cuente estas cosas, pero con alguien tenía que desahogarme. Y ya le dejo en paz, porque ya es hora de que salga usted a la Misa.
Iglesia y Sociedad,U Yits Ka'an
Oración Kaqchikel
Para José Ángel Koyoc, con afecto
El altar está en el centro de la asamblea. Es redondo, como el planeta. Está equilibrado, como el universo mismo. Hemos construido entre todos/as este altar. Hemos traído flores, frutas, plantas medicinales, plantas comestibles, productos cultivados en cada una de las regiones de quienes estamos participando en esta oración Kaqchikel.
Tinita resplandece en su atuendo maya. Inicia la oración explicándonos por qué el altar es como es, de qué manera está el universo todo representado en el altar: plantas, animales y la humanidad entera. Todo es un canto de acción de gracias universal a Aquél, Aquélla, que es el Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra.
El día es propicio. En el calendario maya quiché es el 13 Ix, día para sentir, percibir y contemplar la energía y la fuerza vital de la Madre Tierra. Es día propicio para interiorizar la fuerza de la sabiduría, de la astucia en el trato con los demás y con la naturaleza toda.
Terminada la introducción nos colocamos todos/as en torno al altar. En cada uno de los cuatro rumbos (Lajk’in, Chik’in, Xaman y Nojol) hay un recipiente con agua. El altar representa el cruce de la realidad divina y la humana, del Corazón del Cielo y del Corazón de la Tierra. De oriente a occidente va el camino de Dios. Del norte al sur va el camino del ser humano. En el centro, las dos realidades se encuentran, se entrecruzan, conviven. El altar es un icono de nuestra relación con Dios.
Comenzamos mirando hacia el oriente. Encendemos la vela de color rojo, color del nacimiento de la vida. Mirando todos/as hacia donde sale el sol, contemplamos la naturaleza toda como una obra de vida, como brotes de esperanza. Todos los días la naturaleza nace. Todos los días tenemos nuevos retoños. Una persona enciende la vela roja que mira al oriente. Coloca algunas plantas medicinales como ofrenda. Dirige una oración emocionada de acción de gracias por el nacimiento, hace veinte años, de la Escuela U Yits Ka’an, por sus muchos brotes, por la dispersión de su semilla en los cuatro rumbos de la península, por su extensión hasta otras latitudes: Japón, Alemania, Colombia… pero sobre todo por los hijos e hijas que la Escuela va sembrando en todo el territorio maya. Hacemos todos/as una reverencia profunda hacia el oriente para agradecer la vida que nace.
Nos volteamos todos/as hacia el poniente, lugar donde se esconde el sol, donde Dios descansa. En silencio hacemos memoria de nuestros momentos de dificultad, de incertidumbre, de muerte, de lucha, los momentos difíciles que nos han ayudado a mejorar y a ir cambiando nuestro ritmo y nuestro estilo de vida. Para vivir se necesita morir. Alguien enciende la vela negra que mira hacia el poniente. Coloca las semillas que guardan la vida, pero que solamente la entregarán cuando mueran debajo de la tierra. Dirige una oración para agradecer las dificultades por las que ha pasado la Escuela en estos veinte años: las incomprensiones y los desprecios, los tropiezos que nos han hecho crecer. La oración tiene aire de esperanza: 20 años de dificultades nos confirman en este camino, nos hacen sentir que no andamos tan perdidos, que nuestro rumbo es cierto. Hacemos todos/as un profunda reverencia hacia el poniente, para agradecer los obstáculos que nos han hecho madurar.
Nos volteamos todos/as hacia el norte, lugar que nos recuerda nuestros orígenes, nuestras raíces, las abuelas y a abuelos que nos han precedido y a quienes les debemos rumbo. Hacemos memoria agradecida por todos los dones recibidos de la cultura en la que hemos nacido, de la herencia sagrada que nos han transmitido. Recordamos las generaciones que nos anteceden y que han cuidado amorosamente nuestra comunidad, nuestra milpa, nuestras montañas, nuestros bosques y nuestros manantiales y cenotes. Una persona enciende la vela blanca y coloca una ofrenda de frutas que comparten con nosotros su olor, su color y su sabor. Dirige una oración de agradecimiento por las abuelas y los abuelos con quienes estamos en impagable deuda. Agradece a las y los primeros fundadores de la Escuela, primeros alumnos, primeros promotores. Su testimonio sigue animándonos, sea el de quienes aún viven, sea de quienes, ya muertos, guardamos en nuestra memoria colectiva. Desgranamos en el silencio de nuestro corazón esa lista de nombres de quienes nos han precedido. Hacemos una reverencia profunda hacia el norte, lugar de nuestros ancestros.
Nos volteamos todos/as hacia el sur, lugar que nos refiere a los retoños, a las niñas y niños, a las y los jóvenes de nuestras comunidades, aquellos a quienes debemos una herencia de vida digna, de alimento sano, de vida armónica y feliz. Mirando al sur recorremos con la mente a las nuevas generaciones de nuestros pueblos, en cuyos corazones tenemos que sembrar la búsqueda de alternativas, a quienes les debemos eso que ahora llaman “justicia intergeneracional”, es decir, justicia para las generaciones venideras que también tienen derecho a disfrutar de este planeta cuando los que ahora rezamos ya no estemos en él. Una persona enciende la vela de color amarillo y coloca una ofrenda de coloridas flores. Su aroma se extiende por todo el recinto y sus colores llenan de vivacidad el altar. Son la promesa del fruto futuro. Hacemos una oración por nuestros niños y niñas, por nuestros/as adolescentes y jóvenes. Nos comprometemos en el silencio de nuestro corazón a no defraudarlos, a dejarles cimientos firmes frente a un mundo que se desmorona. Hacemos una profunda reverencia hacia el sur, lugar de los retoños.
Nos colocamos mirando hacia el centro del altar, en el cruce de lo humano y lo divino, de Dios Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra. Una persona coloca en el centro del altar la ofrenda de una jícara del agua que da vida y enciende la vela azul. Da gracias a Mamá Papá Dios por su presencia, por su aliento que sentimos en el viento que nos roza, por su voz que oímos en el murmullo de las hojas y en el canto de los pájaros, por su caricia que experimentamos en la lluvia que moja nuestros campos. Agradece a Dios, Corazón del Cielo. Otra persona coloca en el centro del altar la ofrenda del incienso y enciende la vela azul. El humo del copal se dirige de la tierra al cielo y su perfume nos invade y nos subyuga. Dirige una oración para agradecer por la tierra que es acariciada por nuestros pies. Pide la gracia de no perder nunca el piso, la dirección, el rumbo. Lamenta en desastre que hemos hecho con la Madre Naturaleza y ofrece el compromiso de las hijas e hijos de U Yits Ka’an de trabajar para sanar la Tierra de sus heridas. Agradece a Dios, Corazón de la Tierra. Hacemos todos/as una reverencia profunda hacia el centro del altar.
Para terminar Tinita nos invita a tomar todos una vela y sembrarla dentro de uno de los cuatro recipientes de agua que marcan cada rumbo en el altar, aquel rumbo al que se incline nuestro corazón, que sintonice más con la experiencia que estamos viviendo ahora. Se reparten las candelas y cada uno, cada una, siembran su vela y se arrodillan para besar el altar. De rodillas ante el altar yo rehago mi compromiso, renuevo mi entrega. Terminamos danzando todos en círculo alrededor del altar. Nuestros pies acarician a la Madre Tierra mientras la música kaqchikel inunda el ambiente. Es el momento cumbre en que todo el cuerpo ora, no importa si sabemos bailar o no.
Al terminar la danza, Tinita nos invita a hacer una última reverencia saludando a Dios y a reverenciarnos unos a otros inclinándonos frente al que está a nuestro lado derecho y a nuestro lado izquierdo. Después todos nos damos un abrazo. Yo termino esta Eucaristía Caqchikel con el corazón henchido. No me hace falta nada más: tengo combustible para otros veinte años.
Iglesia y Sociedad,U Yits Ka'an
U Yits Ka’an: 20 años de sembrar vida digna
El 11 de enero de 2016 se cumplen 20 años de existencia de la Escuela de Agricultura Ecológica ‘U Yits Ka’an’: Un katún de caminar junto a las y los campesinos mayas de la península de Yucatán para promover la producción de alimentos limpios, para fortalecer la soberanía alimentaria de las familias y los pueblos, para hacer crecer la conciencia ecológica, para construir oportunidades de vida digna para cientos de familias mayas.
No dejo de agradecerle a Dios por haberme llamado a participar de este trabajo. Mis aprendizajes al lado de las familias campesinas son innumerables. Es una fortuna inmerecida haber encontrado en mi camino esta manera inusual de vivir el ministerio de presbítero y abrevar de la sabiduría de los pueblos originarios. La bendición ha sido, debo reconocerlo, por partida doble: trabajar en el equipo de derechos humanos Indignación AC, organización que este año cumplirá 25 años, complementa a la perfección las dos aristas que han marcado mi vida: promover la producción de alimentos sanos y la conciencia ecológica, por un lado, y promover y defender los derechos humanos del pueblo maya, por el otro, apuntando de manera inequívoca a la construcción de su autonomía y su libre determinación. No puedo más que agradecer esta acción de la Gracia de Dios en mi vida.
Son muchos los sentimientos que se me agolpan en estas fechas. Por eso no diré aquí nada nuevo. Repetiré, mejor, un texto que ya les habia compartido en este mismo sitio: las palabras de bienvenida que dirigiera yo a las y los campesinos reunidos en la sede central de Maní en el más reciente Intercambio de Saberes, Semillas, Animales e Instrumentos de Labranza, en abril de 2015, en su quinta edición marcada por el entonces reciente fallecimiento del entrañable escritor uruguayo Eduardo Galeano. Quizás este breve discurso me permita compartir el nudo de emoción que hoy llena mi garganta.
“Bienvenidas y bienvenidos a nuestro quinto intercambio de saberes y semillas. La familia U Yits Ka’an está de fiesta y nos alegramos porque estamos juntos y juntas hoy, como todos los años, quienes creemos que el futuro de nuestra alimentación debe estar en nuestras manos y no en aquellas de las compañías transnacionales que quieren adueñarse de la industria alimentaria.
“Este encuentro lo dedicamos, desde lo más hondo de nuestros corazones, a recordar a Eduardo Galeano, el uruguayo universal recientemente fallecido que visitó esta escuela en el año de 2010 y cuya palabra resuena todavía en este patio central. Galeano es un personaje raro, como un mago, un brujo que adivinaba nuestros pensamientos colectivos y los pasaba al papel. A Galeano le apasionaba el medio ambiente. Por eso se sintió en su casa cuando visitó esta escuela. En uno de sus muchos libros, uno que se llama “Úselo y tírelo”, Galeano expresó: «Este sistema de vida que se ofrece como paraíso y que está fundado en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo. Las empresas transnacionales decretaron cuál era, según ellos, la solución del problema del desarrollo: Extirpación del comunismo, implantación del consumismo. La operación ha sido un éxito, pero el paciente (que es la especie humana, que es la naturaleza entera) se está muriendo». A Galeano, pues, por estas y otras muchas lúcidas palabras, le dedicamos esta edición de nuestro intercambio.
“Estamos aquí para intercambiar materiales que puedan servirnos en nuestra vida de campesinos y campesinas. Nos reunimos por nuestra propia voluntad. En este tiempo en que los de arriba marcan el calendario con las elecciones y los partidos reparten un dinero que no es suyo en regalos que envenenan la convivencia en nuestras comunidades, nosotros reconocemos que para salvar nuestras vidas, para construir nuestro pueblo, para vivir dignamente como mayas, contamos solo con nosotros mismos. Nos une el amor a nuestra Madre Tierra. Nos une el rechazo a verla convertida en una simple mercancía.
“En el futuro, el panorama no es alentador. Muchas nubes oscurecen el horizonte de nuestros pueblos. Pero mientras los gobernantes de los grandes países le dan la espalda a su propia especie y se niegan a trabajar en el mejoramiento del clima, nosotros, campesinos y campesinas mayas, miembros de la familia U Yits Ka’an, no nos dormimos. Sabemos que la alimentación pasa por nuestras manos campesinas. Sabemos que cada planta, cada animal, cultivados y cuidados con respeto, son la fuente de vida que brota de la Madre Tierra. Son el alimento que sostendrá a nuestras familias.
“Pueden las grandes compañías pretender llenar nuestros campos de agroquímicos, con falsas promesas de producción abundante. No les creemos. Sabemos que esa abundancia no es más que veneno para nuestros hijos e hijas, veneno para nuestra Madre Tierra. ¡Que con nosotros no cuenten! Aquí están nuestras manos y nuestras trojes. En ellas resguardaremos las semillas nativas, las que cultivaron los abuelos de nuestros abuelos, las que garantizarán nuestro futuro y nuestra sobrevivencia. Las semillas criollas, mejoradas con nuestro trabajo, son un tesoro que nos comprometemos a conservar y aumentar.
“Lo nuestro es el intercambio, no la compra-venta. No sólo de semillas, sino de saberes, de conocimientos ancestrales, de pasión por la vida. Intercambiamos porque creemos que los productos naturales no tienen precio, que el trabajo humano no puede reducirse a lo que se cuenta con monedas. Pero intercambiamos, sobre todo, porque necesitamos reconstruir la soga, el cuxan suum, la soga viviente. Necesitamos creer en nosotros mismos, organizarnos con nuestros propios modos y formas, rescatar nuestra dignidad del futuro de humillación y olvido al que quieren condenarnos.
“Cada quien trae hoy el fruto de su trabajo, de sus horas al sol trabajando la tierra, de su fatiga y de sus esfuerzos. Los queremos compartir porque compartiéndolos, como hizo en otros ayeres un campesino judío, los multiplicamos. Hoy nos decimos los unos a los otros, en presencia del corazón del cielo, del corazón de la tierra, que aquí estamos dispuestos a dar la batalla por la soberanía alimentaria, por ser un pueblo libre que pueda vivir con dignidad. Las semillas que intercambiaremos son semillas de resistencia cultural, de autonomía, de vida digna para todas nuestras familias y nuestras comunidades. Comencemos la fiesta”.
Hasta aquí el texto que quería compartirles. ¡Larga vida al pueblo maya!
Cuentos de navidad,Iglesia y Sociedad
Cuento de Navidad 2015
“¡Pinches jotos, además de pervertidos son consumistas de a madres! El capitalismo ya les encontró el bajo… ya son ‘trendis’ los hijos de la chingada”. Es Mariano el que piensa en voz alta mientras se asoma tras las cortinas de su ventana para acechar a los nuevos vecinos que adornan el porch de su casa con motivos navideños.
Mariano está casado con Josefa desde hace siete años. Trabaja en una empresa de seguros y, aunque no puede quejarse porque vive mucho mejor ahora que en el hogar de su infancia, suspira cada vez que algún conocido compra algún nuevo aparato que él no puede conseguir. Su argot sobre el capitalismo “que es voraz como una hidra de mil cabezas” le viene de su esposa Josefa que, egresada de la UNAM, ha ido modificando con paciencia algunas de las ideas más recalcitrantes que Mariano había recibido en su proceso educativo. Gracias a ella, Mariano ha podido cuestionar las verdades absolutas e intocables que había recibido en la facultad de economía: que el mercado soluciona todas las cosas, que los desajustes económicos son solamente un detalle nimio de una maquinaria esencialmente buena, que los empresarios son las personas más sacrificadas de México, que el gobierno es siempre y en todas partes un pésimo administrador, etc.
Donde la puerca torció el rabo era en el asunto de la diversidad sexual. Ni toda la habilidad de Josefa había logrado que Mariano se desprendiera del modelo heterosexista excluyente. Para él las cosas eran en blanco y negro: o te gustaban las personas del sexo opuesto o eras un desviado sin salvación. Así que la llegada de sus nuevos vecinos no le había causado ni tantita gracia.
Mariano y Josefa vivían en uno de esos nuevos fraccionamientos residenciales que se han venido construyendo en la periferia norte de Mérida en los últimos años. De origen humilde ambos, él de la colonia Serapio Rendón, ella de la colonia Bojórquez, vivieron algunos años después de casarse en la colonia Sambulá, hasta que una vida de disciplina y ahorro gestionada por Josefa que era un prodigio de orden financiero, les permitió comprarse esa casita en un fraccionamiento de Conkal, una zona de clase media con pronóstico de mejoramiento en su plusvalía. “No será el Country Club, solía bromear Mariano, pero tiene flecha para que no entre cualquiera”.
Cuando Josefa oyó el ex abrupto de Mariano se acercó a la ventana. Alcanzó a ver a uno de sus vecinos que terminaba de colocar la corona navideña en la parte superior de la puerta de entrada. Franklin y Pedro, que así se llamaban los vecinos, habían llegado al fraccionamiento hacía unos meses. “Ya deja de enojarte y mira cómo trabajan juntos… ya quisiera yo que un día trabajaras junto conmigo en las cosas de la casa”, le espetó Josefa. Mariano cerró la cortina y la tomó sorpresivamente por la cintura para plantarle en la cara un beso. “Pero ninguno de esos jotos puede hacerte gozar como yo lo hago”, le susurró al oído. Josefa le revolvió el pelo: “¡Cuándo se te quitará lo homofóbico! Se me hace que lo que tienes es puritita envidia”.
Además de ser homosexuales, Franklin y Pedro estaban casados. Sí, legalmente casados. Y no lo habían hecho en la Ciudad de México, sino aquí mismito, en la tierra del faisán y del venado. Franklin y Pedro era una de las parejas que habían interpuesto un amparo ante la justicia federal y que, después de trámites y papeleos, habían recibido del juez una orden que obligaba al Registro Civil a respetar su derecho a contraer matrimonio. En una ocasión dieron una entrevista en la televisión que Mariano miró con disgusto. Aquella tarde estaba frente a la televisión abrazando a Josefa. Cuando ellos terminaron de hablar ante las cámaras, él enmudeció ante el comentario de su esposa: “¿viste cómo se miraban? Esos dos hombres están enamorados…” Mariano se guardó ese comentario en el corazón. Ni él ni Mariana sabían que iban a tener a Franklin y Pedro de vecinos apenas unas semanas después.
Franklin y Pedro eran, además, huaches. Uno no sabe si a Mariano le caían mal más por ser huaches que por ser maricones. El caso es que a duras penas les contestaba el saludo, aunque ya llevaban varios meses de verse todos los días cuando salían por las mañanas para el trabajo. “Huaches y hípsters… –vociferó Mariano ante Josefa un día que los vio salir de sombrerito hacia el concierto de Zoe– lo que me faltaba”.
Leydi tocó la puerta de la casa de Mariano y Josefa en una mañana soleada. Venía a ofrecer sus servicios. “Le dejo la casa limpiecita, de veras”, dijo Leydi ante la mirada inquisitiva de Josefa. Leydi comenzó a trabajar ese día. Con eso llenaba su semana. De lunes a viernes se la pasaba en el fraccionamiento. Un día en cada casa. Mariano y Josefa la veían tres de esos días: el miércoles, porque Leydi arreglaba la casa de ellos ese día, los lunes, que le tocaba limpiar la casa de enfrente, la de Franklin y Pedro, y los viernes, que limpiaba la casa de un matrimonio muy católico que vivía hacia el final de la calle. Los otros dos días Leydi andaba en otras calles del fraccionamiento.
Pronto Leydi se convirtió en parte del paisaje. Impecable en su trabajo, honrada a carta cabal, Leydi se ganó pronto la amistad de todos. Los sábados y domingos no iba al fraccionamiento porque viajaba a Tekal de Venegas, su pueblo natal, para encargarse de su mamá que estaba ya anciana y a quien sus otras hermanas cuidaban durante la semana. La sorpresa fue mayúscula cuando a Leydi le comenzó a crecer la panza. Nadie del rumbo le conocía ningún enamorado, así que el afortunado debería ser de Tekal de Venegas, pensaba la gente. Cuando Josefa se atrevió a preguntarle, Leydi bajó la mirada avergonzada y le confesó que habían abusado de ella. “¿No se ha fijado usted que los viernes ya no voy a casa de los Archundia? Me echaron de allá cuando les dije que su hijo, borracho, me había sometido con lujo de fuerza una tarde en que ellos no estaban y él había llegado de una parranda con sus amigos. ¡Ay doña Josefa, eran cuatro, qué iba yo a poder hacer contra ellos! Me dejaron toda amoratada. Pero ni mostrándole mis moretones convencí a sus papás de que no me echaran, que me dejaran seguir trabajando. No les pedí nada, no les reclamé la vileza de su hijo. Pero ellos, de puta no me bajaron. Así que me quedé sin un día de chamba cuando más lo necesitaba porque a mi mamá la tuvimos que ingresar en el Seguro…y ahora los costos del embarazo…”, dijo mientras la voz se le quebraba en un sollozo. Josefa la abrazó y lloró con ella.
“Lo único bueno –continuó Leydi entre sollozos– es que don Franklin me dijo que podía yo ir a su casa también los viernes. Ellos son tan limpios que cuando llego los lunes casi solo tengo que sacudir. Así que me di cuenta de que lo hacían solamente por ayudarme. Avergonzada lo rechacé, pero ellos insistieron e insistieron. Los viernes les hago la comida y a veces hasta me da pena, porque conforme ha ido avanzando mi embarazo parece que fueran ellos los que trabajaran para mí… son re buenos esos señores…” Josefa apretó a Leydi y le dijo que no se preocupara, que Mariano y ella se encargarían de los gastos del parto. Leydi abrió desmesuradamente los ojos: ¡Gracias, doña Josefa, gracias! Y siguió llorando, pero ahora de alivio.
Mariano le dijo a Josefa al día siguiente: “¿Y de dónde se supone que vamos a sacar ese dinero no planeado? Está bueno que Leydi sea buena gente, pero no somos sus papás para encargarnos de eso”. Josefa habló y habló, le contó de la solidaridad zapatista, del dolor de los papás de los 43, de las migrantes que dan a luz en albergues… nada parecía ablandar a Mariano. Josefa no tuvo más remedio y utilizó su última carta, una mentira piadosa que terminó por quebrar la resistencia de Mariano: “Los vecinos de enfrente le han dado trabajo a Leydi dos días a la semana en vez de uno solo por ayudarla… y Leydi me contó que si no podemos nosotros ayudarla con el parto que no nos preocupemos, que lo mismo nos lo agradece, porque Pedro le dijo que Franklin y él podrían hacerse cargo del gasto, sin ninguna otra intención más que ayudarla…”
“Se llamará Leonor Josefina”, dijo Leydi cuando Josefa le preguntó por el nombre de la niña muchas semanas después. “Don Franklin me dijo que a él le pusieron Franklin por un presidente de los Estados Unidos que su papá admiraba mucho… pero yo ni de loca le pongo a mi hija así, Franklina o Francolina… Así que cuando le pregunté si ese tal presidente era casado, me dijo que sí, que con una señora que se llamaba Eleonora. Así que decidí ponerle a la niña Leonor por don Franklin y Josefina por usted”. El corazón de Josefa se estremeció y las lágrimas le saltaron de los ojos. Recordó que justo ayer por la mañana, llorando, Mariano le había dado los resultados de los análisis de fertilidad que se había realizado. Después de siete años de casados sin poder embarazarse, ahora ya sabían por qué. Oligoastenospermia era la palabra con la que el análisis definía la causa de la esterilidad de Mariano. Pocos espermatozoides y débiles en su movilidad. La combinación perfecta para evitar un embarazo. Para Mariano había sido un golpe del que tardaría en recuperarse.
Cuando el parto se adelantó y coincidió con la nochebuena, Josefa y Mariano, Franklin y Pedro se encontraron en la sala de la T1 esperando noticias del parto. No hubo esa noche una pomposa cena de navidad: apenas unas hamburguesas que encontraron a las afueras del hospital, con el único ventero que trabajó en la nochebuena. Los cuatro se sentaron en torno a un arriate que está justo a la entrada de la sección de la consulta oncológica y tuvieron la mejor cena navideña de muchos años. Franklin y Mariano se enfrascaron en una larga conversación sobre Cortázar, una afición literaria común, mientras Pedro y Josefa conversaban del último concierto de Café Tacuba, cuando Rubén Albarrán (que quién sabe cómo se llamaría en aquel concierto) levantó el puño en memoria de los 43…
Cuando el médico les avisó que el parto había tenido final feliz, que Leydi estaba perfectamente y que en un rato podrían conocer a la niña, los cuatro se abrazaron emocionados. Había nacido una nueva familia.
La naturalización del maltrato
El reciente escándalo público de Tahdziú me suscita algunas reflexiones. No pretendo en esto ser observador imparcial. No podría serlo: soy bautizado y lo que ocurre en la iglesia católica a la que pertenezco me interesa. Además, soy ministro ordenado de esta iglesia y la polémica se ha desatado justamente en razón de las acciones de un presbítero católico, miembro del mismo presbiterio al que pertenezco. Mis reflexiones son, pues, las reflexiones de un creyente que es, además, presbítero. No voy a referirme a aspectos que han sido ya abordados en distintos medios de comunicación (derechos de los niños/as, derechos de los pueblos originarios, derechos lingüísticos…). Mis opiniones brotan de mi experiencia de fe y de los 33 años que llevo de servicio ministerial.
Creo que el acontecimiento de Tahdziú nos ofrece una excelente oportunidad para ejercer la autocrítica en la iglesia. Basta escuchar la opinión de una buena parte de la feligresía para darnos cuenta de las reacciones de indignación que ha suscitado. Esto es tan cierto, que fue señalado incluso en la carta de disculpa que ofreciera la arquidiócesis a través de su vocero. Si perdemos esta oportunidad de plantearnos con seriedad qué hacer para evitar que acontecimientos de este tipo se repitan, bajo el pretexto de que es una crisis provocada por las redes sociales y que, por lo tanto, pronto desaparecerá al ser sustituida por el nuevo escándalo de moda, no nos extrañemos que nuestra invitación a vivir la misericordia sea considerada como palabras huecas y, lo que es peor, cínicas.
Lo primero sobre lo que quiero llamar la atención es sobre nuestra pobre visión de la dignidad humana de todas las personas. El maltrato a los fieles, tenemos que reconocerlo, es un fenómeno mucho más extendido que un simple evento aislado. Es muy frecuente escuchar que las personas son tratadas mal en nuestras iglesias, sea por parte de los empleados de la parroquia hasta por el mismo presbítero a cargo. Si no asumimos esto, difícilmente podremos entrar en camino de conversión. Discípulos y discípulas de Aquel que proclamó que el único ejercicio de poder dentro de la iglesia encontraba su justificación en el servicio a los más débiles (Mt 20,20ss) damos un anti testimonio cuando maltratamos a los fieles. Esto me hace recordar que, cuando comenté con un amigo presbítero el vídeo que apenas dos días antes había sido subido a las redes sociales, me dijo con asombro: “¡Y ya tiene más de cien mil visitas! Total, tanto escándalo por algo tan…” y no terminó su frase. No sé si quiso decir algo “tan poco importante” o si pensó algo “tan normal”. Cualquiera que haya sido su pensamiento, me parece que es una buena muestra de cuán naturalizado está entre nosotros el maltrato.
Una segunda reflexión es sobre las causas de este tipo de actitudes. Aquí tenemos que reconocer también que hay una mentalidad de sacralización de los ministros ordenados que poco bien le hace a un servicio que debería ser humilde y misericordioso. Un resultado de la exaltación del estado clerical, como hablar del “privilegio”, de la “grandeza”, de la “sublimidad” de ser sacerdote, por ejemplo, es que terminamos creyéndonos ese discurso, extremadamente conveniente para mantener categorías diferenciadas dentro de la iglesia, en contra de la renovación conciliar y, lo que es peor, del mismo evangelio que sostiene “Ustedes, en cambio, no se dejen llamar ‘señor mío’ pues su maestro es un solo y todos ustedes son hermanos” (Mt 23,8). Si seguimos cultivando esta mentalidad de desprecio al sacerdocio común de los fieles, si mantenemos la idea de que en la iglesia hay algunos que mandan y otros que obedecen, unos que saben y otros que no saben, fácilmente seguiremos deslizándonos por la pendiente del maltrato.
Una tercera reflexión es, como mucha gente me ha comentado, el ingrediente discriminatorio del suceso. En efecto, lo sucedido en Tahdziú parece impensable en una parroquia urbana. Hay ahí la continuación de una mentalidad de tutela sobre el pueblo maya de la que no hemos logrado desprendernos. Estamos dispuestos a predicar que todos somos iguales, pero en la práctica creemos que unos son “más iguales que otros” (Fidel Velázquez dixit).
Una cuarta opinión tiene que ver con la reacción que hemos tenido como institución ante el suceso. No quiero una comparación, a todas luces desorbitada, entre el escándalo mundial de la pederastia que envolvió a la iglesia en épocas recientes, de mucha mayor envergadura por sus dimensiones devastadoras, y el acontecimiento que aquí tratamos. Pero lo traigo a colación porque la reacción a bote pronto, fue muy similar: las primeras reacciones entre la clerecía se dirigieron a hacer un control de daños, a evitar que se lastimara el prestigio de la iglesia, a adoptar una estrategia que minimizara las consecuencias para la imagen de la institución. ¿Y la joven ofendida? ¿Y su familia? Bien, gracias.
Dicen que la historia es maestra, pero me queda claro que no suele tener alumnos aplicados. Como en el caso de la pederastia, seguimos pensando sólo al último en las víctimas. Por eso me dio gusto que el vocero de la arquidiócesis hiciera una pública petición de perdón a la agraviada y a su familia. La atención de la iglesia ha de dirigirse, en primer término, a los agraviados: ellos son las víctimas. Sin descuidar, desde luego, la estrategia de conversión que ha de ofrecerse al victimario. Quizá, hay que decirlo también, esa es justamente la razón por la que el documento del vocero ha sido tan criticado. Si no hubiese habido el intento justificador, plasmado en el penúltimo, desafortunado párrafo del comunicado, nuestras disculpas hubieran sido mucho mejor aceptadas. Nuestra tarea es anunciar el evangelio, edificar la convivencia comunitaria, no defender la institución a cualquier costo. Y espero que no haya habido ni sombra de responsabilidad por parte de ninguna instancia religiosa en el intento de acallar al comunicador que dio a conocer el vídeo públicamente. Sería gravísimo.
Finalmente, quiero referirme a un detalle poco atendido en el análisis del acontecimiento. Las notas refieren, tanto en la narración original del acontecimiento, como en muchos de los comentarios que pueden leerse por doquier, que “además, pagaron caro por la misa, les costó 1,800 pesos”. No está de más recordar que una de las razones de las insurrecciones mayas en tiempos coloniales fue, precisamente, el alto costo de los aranceles por los sacramentos y las ofrendas onerosas que los clérigos imponían a las familias y comunidades mayas. Parece que los tiempos no cambian. Hemos de cuidar que los aranceles por los sacramentos, mientras no encontremos alguna forma más creativa y menos comercial de buscar el sostenimiento del culto y del clero, no deriven en abusos. No se oponen los mayas a dar su colaboración por los servicios sagrados, sino al cobro abusivo y al maltrato. Bien lo decían los mayas sublevados, los tep ché de las montañas del sur, cuando plantearon su propuesta de reconocimiento de autonomía y su apuesta por la paz el 14 de enero de 1850: Sobre eso que dice tu respetabilidad, de que la limosna del bautismo está asentada por tres reales no más, y el casamiento por diez reales, lo sabemos; y sabemos también pagar misas; esto me agrada mucho, y a todos los de mi raza, y todo esto lo veneramos. Eso de que haya señores curas o señores padres dentro de nosotros, según vayan asentándose los pueblos, así los iremos pidiendo, eso aunque sea ahora mismo, me agrada mucho como a todos los cristianos, ahora los reciben con mucho amor. Pero lo declaro de una vez; mientras las tropas anden con maldades tras los indios, nunca entonces se han de entregar de una vez; que se establezca así, como dicen su respetabilidad; que no se meta el español entre los indios, ni el indio entre los españoles. Así que, si además de cobrar mucho, ofrecemos un servicio tiránico en vez de uno auténticamente pastoral, no nos quejemos de que tras la búsqueda de un buen trato, muchos feligreses huyan de nuestras iglesias.
La condena al Islam
Esta semana, les comparto la entrevista que Cristina Sada Salinas tuvo a bien realizarme para su programa radiofónico del 25 de noviembre de este año. La conversación gira alrededor de la editorial del 22 de noviembre de 2015, aparecida en el semanario «Desde la fe», de la arquidiócesis de México, en la cual se condena al Islam y se llama a que México intervenga en la lucha contra el terrorismo.
Pueden escuchar también la entrevista en el sitio de Cristina Sada: http://www.cristinasada.com
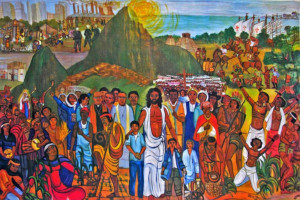

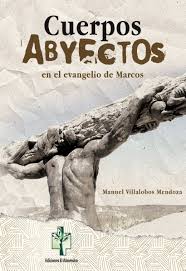






Comentarios recientes