Iglesia y Sociedad,U Yits Ka'an
Extranjeros en su propia tierra
Son variadas las ocasiones en que la Escuela de Agricultura Ecológica ‘U Yits Ka’an’ ofrece oportunidades de reflexión y concientización en torno a los problemas que aquejan al campo y al pueblo maya y propone la agroecología como uno de los caminos para enfrentarlos. Estos momentos de reflexión acompañan todo el proceso de intercambio de saberes a lo largo del año: el día de la mujer y la agroecología (en marzo), la Fiesta de Intercambio de saberes y semillas criollas (en mayo), el Día de la Tierra (en junio) y el Día del Campesino y la Campesina (en agosto o septiembre).
Desde sus inicios, U Yits Ka’an ha buscado visibilizar la situación de los campesinos y campesinas mayas de la región. Por más de veinte años, la Escuela ha intentado acompañar de cerca los gozos y las esperanzas, las luchas y los anhelos de quienes viven y trabajan en el campo yucateco, promoviendo la agroecología integral, no sólo como una mera técnica, sino como un horizonte integral para que las personas y los pueblos sean reconocidos y respetados en sus derechos y dignidad. La Escuela de Maní reconoce y valora el aporte cultural de nuestros pueblos y se une a sus reclamos.
El Día del Campesino y Campesina en su versión 2016 tendrá lugar el sábado 13 de agosto y es una actividad instituida y promovida por la Escuela, con el afán de visibilizar la realidad del campo peninsular; sus aportes y sus desafíos.
La situación del pueblo maya y la salvaguarda de su territorio es cada vez más difícil y se encuentra en situación de extremada vulnerabilidad. Una serie de megaproyectos han llegado ya a nuestra entidad y otros más se han anunciado. La embestida de los grandes capitales lleva ya varios años: adquisición de extensas zonas para el nuevo aeropuerto de Yucatán, las comunidades mayas que rodean a la ciudad de Mérida que han perdido gran parte de su territorio ocupados por proyectos inmobiliarios, grupos de ejidatarios que venden tierras al mejor postor, sin importarles su comunidad. Son muy conocidas las pugnas y litigios que núcleos de ejidatarios de Halachó y Hunucmá realizan por conservar sus tierras. En el Oriente del estado existen conflictos ejidales en Punta Laguna por la presumible llegada de grandes consorcios turísticos que quieren invertir en ese lugar. La costa del poniente del estado, especialmente Sisal Puerto, ha sido puesta en manos de extranjeros. Lo mismo sucedió cuando se anunció que se construiría el Tren Rápido a Cancún: el solo proyecto generó una avaricia hacia las tierras por donde pasaría dicho tren.
La vulnerabilidad de los territorios mayas es peninsular y no sólo privativo de Yucatán; en Holbox, Quintana Roo la pugna por la posesión del territorio continúa hasta nuestros días. Sin olvidar el vergonzoso caso de San Antonio Ebulá, en Campeche, cuyas tierras fueron engullidas por la avaricia y complicidad de empresarios y autoridades o la resistencia de comunidades mayas campechanas contra la siembra de soya transgénica que todavía sacude la región de los Ch’enes.
Más recientemente han llegado programas teñidos de verde, utilizando como bandera el cuidado del medio ambiente. REDD+ y sus bonos de carbono, que convierten los montes en mercancías y entregan dádivas a los campesinos/as a cambio de que las naciones que más contaminan continúen haciéndolo. O el anuncio de la llegada de empresas generadoras de energías alternativas, tanto eólicas como solares, que está ya generando especulación de miles de hectáreas que se requieren para su instalación.
Ya sea por concesiones de tierras, por renta o por compra, el territorio del pueblo maya está siendo amenazado y puesto en manos de empresas nacionales o extranjeras. En la mayoría de los casos no se tiene en cuenta a los campesinos y campesinas, ni su entorno, ni mucho menos su futuro; si acaso, se les mira como mano de obra futura en proyectos devastadores del medio ambiente.
A todo esto debemos sumar la erosión y la enorme contaminación de grandes extensiones de tierra a causa del uso indiscriminado de agrotóxicos vertidos al suelo, la mayor parte de ellos prohibidos en otras partes del mundo. De pronto, los integrantes del pueblo maya se miran como extranjeros en su propia tierra.
A la discusión de esta problemática quiere contribuir U Yits Ka’an en este año 2016. Tendremos la oportunidad de analizar juntos/as las principales amenazas que los miembros de la gran familia de la Escuela de Maní descubren en sus regiones. Estudiaremos de cerca las implicaciones de los proyectos eólicos que se han venido anunciando y los graves problemas de contaminación de aguas que han podido documentarse en un círculo de cenotes de nuestro estado.
Tendremos también la oportunidad de compartir algunas experiencias de resistencia que han dado resultados: la gobernanza comunitaria de los montes, la organización del pueblo contra los ejidatarios especuladores, la experiencia de autonomía de otros pueblos originarios del país… Todo ello para alimentar nuestra esperanza y organizar nuestra propia resistencia. Los participantes iniciarán el proceso de redacción de una palabra final, una Declaración 2016 que se irá consensando y se hará pública en semanas venideras.
Nos está pasando a nosotros hoy lo que con valentía denunciaron hace ya siete años los Obispos de la Región Patagonia-Comahue (Argentina) en su mensaje de Navidad de 2009: «Constatamos que con frecuencia las empresas que obran así son multinacionales, que hacen aquí lo que no se les permite en países desarrollados o del llamado primer mundo. Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener».
Desde la raíz más profunda del pueblo maya, queremos buscar respuestas, queremos contribuir a la recuperación de la armonía, queremos resistir a la invasión y al despojo. Para eso nos reuniremos este sábado 13, en la sede central de U Yits Ka’an.
Pájaro de mal agüero
“Me ríen mucho, pero no me importa”, dice don Bernardo Xiu, el patriarca maya de la agroecología, cuando se refiere a las burlas que solía recibir de sus vecinos por la decisión que ha tomado de cultivar la tierra de manera respetuosa, respetando sus ciclos y sin usar fertilizantes o abonos químicos.
Don Bernardo no se ha sumado a la agroecología movido por la moda. Lo hizo desde hace más de 25 años, cuando lo orgánico era más una extravagancia que una tendencia. Lo hizo convencido por sus amigos y maestros guatemaltecos que le compartieron esta nueva visión que comulgó de manera inmediata con los saberes que don Bernardo había aprendido en su infancia y su juventud de sus abuelos mayas, en el trabajo de la milpa familiar. Desde hace 25 años don Bernardo no ha dejado de aprender y, a pesar de la cantidad de sabiduría que ha intercambiado y acumulado, todavía se deja sorprender por las novedades que las nuevas generaciones aportan, como las que trae su hijo Paolo, que cursa ahora un posgrado agronómico en Costa Rica, cada vez que llega de vacaciones a su casa, o las que desarrolla Lupita, su hija, en los campos familiares a los que, después de graduarse de bióloga, ha regresado para dar vida a una nueva subsede de la Escuela U Yits Ka’an, en el pueblo maya de Mama, en el centro/sur de Yucatán.
La familia Xiu Canché es un ejemplo de la manera como puede enfrentarse de manera creativa el drama actual de la devastación medioambiental. Si no fuera porque “me ríen mucho”, como dijera en su uayé don Bernardo, comenzaría ahora mi perorata sobre el ingrato futuro que le espera a la humanidad debido a que hemos ya perdido la oportunidad de revertir a gran escala los graves daños que le hemos infligido al hábitat que nos ofrece este planeta.
Pero no voy a hacerlo… yo. Voy a dejar que nos ofrezca algunos datos recientes David Rieff que, en un artículo titulado “El oprobio del hambre” y publicado en Letras Libres (No. 204, enero 2016), diserta sobre las dos grandes tendencias para enfrentar lo que él considera, ya sin subterfugios, un problema gravísimo y urgente: la inseguridad alimentaria que se va constituyendo como una de las principales amenazas que se ciernen sobre la especie humana.
Nos alarman las consecuencias de los grandes flujos migratorios de nuestro tiempo. La manera como cada país decide enfrentar el fenómeno migratorio define la arena de las batallas políticas de nuestra época, como ocurre ahora en Francia y en una buena parte de Europa, o como sucede en la actual campaña para la presidencia en los Estados Unidos, que ha sido motivo de mundial atención en semanas recientes. La cosa es seria: los flujos migratorios, sin precedente cercano, provenientes del África subsahariana y Siria hacia Europa, hacen parecer pequeños nuestros problemas continentales de flujo de migrantes centroamericanos hacia los estados Unidos. Sólo en 2014 más de 200,000 personas emprendieron la travesía hacia la isla italiana de Lampedusa (sí, el primer lugar visitado por Francisco después de su nombramiento como Papa), superando el récord histórico de 70,000, que se había establecido en 2011.
Los problemas migratorios no son, desde luego, casuales. Branko Milanovic, en su libro “Los que tienen y los que no tienen. Una breve y singular historia de la desigualdad global” (Madrid, Alianza 2012), subraya que “En un mundo desigual en el que las enormes diferencias de renta entre países son bien conocidas, el fenómeno de la emigración no es una casualidad, ni un accidente, una anomalía o una curiosidad. Es simplemente una respuesta racional a las grandes diferencias en el nivel de vida.”
Rieff advierte, con espeluznante claridad, que la combinación de crecimiento de la población, aumento de las temperaturas y niveles del mar a causa del cambio climático ‘antropogénico’, aunado al letal ingrediente del sistema de desigualdad y consumismo que nos aqueja, hace un cóctel mortal. Afirma el politólogo norteamericano, miembro del Instituto de Política Mundial de la New School for Social Research, que:
Si estas circunstancias del fin de los tiempos se producen, no habrá nada apocalíptico en el temor de que la visión de Thomas Hobbes de un colapso de la sociedad, tanto en el sur global como en el norte, proclame la guerra de todos contra todos. En tales circunstancias –lo que Marx una vez denominó “una negación general”– la injusticia casi con toda certeza llegará a parecer la menor de las preocupaciones del mundo y los derechos humanos un lujo que un mundo desgarrado ya no podría permitirse tener mucho en cuenta.
Puede parecer, y seguramente lo es, bastante apocalíptica la visión de Rieff. No voy a contarles el resto del artículo (que puede consultarse en línea en el portal de Letras Libres) ni a desglosar aquí las dos vertientes de respuestas, pesimista y optimista, que se ofrecen como posibles caminos de salida a la situación que ya se vislumbra como irreversible y que él analiza en la segunda parte de su ensayo.
Yo estoy convencido que la migración es un problema, sí, de atención urgente en cuanto drama humanitario, pero que es solamente un reflejo de la crisis estructural del sistema socio económico que nos rige. En esto, los datos del Instituto de Desarrollo de Ultramar de Reino Unido son escalofriantes: para 2030 los desastres relacionados con el cambio climático “sobre todo los vinculados a la sequía, pueden ser la causa más importante de empobrecimiento, lo que cancelará los avances en la reducción de la pobreza para los 325 millones de personas que vivirán en los 49 países más propensos a los desastres en 2030, la mayoría en Asia meridional y África subsahariana”. Esto hará que los flujos migratorios se dupliquen o tripliquen en un futuro cercano.
Traigo esto a colación porque quiero, una vez más, manifestar mi esperanzado orgullo en el trabajo que realiza la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an. “Me ríen mucho” porque, como Jeremías el profeta antes de la invasión de los babilonios sobre el Reino de Judá, suelo ser calificado como pájaro de mal agüero. Quisiera, casi con desesperación, convertirme en el Segundo Isaías y su profecía de consolación (aunque tuvo que realizar su trabajo profético justamente en medio del trauma nacional provocado por el destierro del pueblo judío en Babilonia, augurado antes por Jeremías). Hace ya varios años que, en el cálculo más optimista, he sobrepasado la primera mitad de mi existencia. Por eso me aferro al proyecto de U Yits Ka’an, una de las pocas luces en medio de un panorama de mucha oscuridad.
COLOFÓN
No quiero parecer monotemático, ni insistir demasiado en un tema que, por fortuna, está generando tantos y tan importantes debates públicos que nos ayudan a aclarar ideas. Pero en la formación de una opinión propia no hay que echar en saco roto la advertencia de Albert Camus: “Las ideas equivocadas siempre acaban en un baño de sangre, pero en todo caso es la sangre de otro. Por eso nuestros pensadores se sienten libres de decir casi lo que sea.” Y sí, mis queridos lectores y lectoras, la discriminación mata, no solo provoca ostracismo social y restricción de derechos, mata de veras.
Las noticias recientes son alarmantes: en una misma semana (22 y 24 de julio) se han dado a conocer un ataque a una activista transgénero en el Estado de México y el hallazgo de un cadáver calcinado en las inmediaciones de Celaya, de una mujer miembro del colectivo LGBTI (ver www.notiese.org). En este debate con alta carga de encono social, que va mucho más allá de los intercambios de palabras y textos, ya se ve qué parte está poniendo los muertos.
Los zapatos ajenos
Hace algunos años se publicó “En qué creen los que no creen”, un interesante intercambio epistolar entre un representante de la cultura laica, Umberto Eco, y un ministro religioso de singular talante, Monseñor Carlo María Martini. Ambos escritores tratan en sus respectivas cartas numerosos temas, pero subyace en el fondo de la conversación una cuestión fundamental: ¿es posible crear un piso ético común entre creyentes y no creyentes? ¿Hay lugar en este tiempo para una ética de mínimos compartidos entre quienes profesan alguna religión y quienes organizan sus vidas al margen de ella?
La pregunta conserva toda su actualidad en nuestro tiempo, cuando vemos estallidos de violencia de origen fanático, amparados en tal o cual doctrina religiosa. Los grandes problemas de la humanidad: la desigualdad, la discriminación, el hambre, el deterioro medioambiental, la violencia… requieren para su solución mucho más que de acciones aisladas de grupos humanos, por numerosos que sean: es necesaria una toma de posición en cuanto humanidad frente a estos problemas. Y en esta humanidad, coexistimos creyentes y no creyentes. Y en este proceso de secularización en el que vivimos, es necesario encontrar plataformas comunes que nos ayuden a entendernos y llegar a consensos mínimos, con argumentaciones racionales, sopesadas, que se presenten como visiones en diálogo y no como irreductibles posiciones del “todo o nada”.
Durante muchos años he cultivado una amistad singular: yo, ministro religioso, con un expatriado no creyente que escogió venir a vivir en esta ciudad de Mérida. Lamento que la frecuencia de nuestros intercambios haya disminuido por razones ajenas a nuestras voluntades. Recuerdo, con afecto y algo de nostalgia, una de nuestras conversaciones. Emulando al Cardenal Martini, le preguntaba yo a mi amigo cuál era la fuente de su comportamiento ético, cuál la razón más honda de su exitoso matrimonio, mantenido con amor y esmero durante cerca de 40 años, cómo enfrentaba problemas tan espinosos como la tortura, el aborto, la amenaza nuclear, de dónde partía cuando debía hacer juicios de valor a los distintos sistemas sociales y económicos. Las charlas podían prolongarse por horas y no podría describir aquí todas las enseñanzas que me proporcionaban aquellas largas tertulias que compartíamos.
En aquella conversación, mientras discutíamos sobre el tema de la interrupción del embarazo hasta antes de las doce semanas, era el momento de una acción legislativa al respecto en el entonces Distrito Federal, mi amigo me ofreció un punto de vista que me pareció harto interesante. Me dijo que cuando llegaba a conflictos de una finura tal, además de informarse para tener a la mano elementos que le permitieran tomar una posición determinada, recurría a un principio que él había convertido en una perspectiva indispensable en su vida. Él encontraba que evitar el sufrimiento humano era una motivación fundamental, aunque no fuera la única, para las decisiones morales.
Evitar el sufrimiento (como referente ético fundamental, claro, no quiero decir que haya que evitar el sufrimiento a toda costa o que no haya sufrimientos que valga la pena aceptar), a pesar de ser un descubrimiento humano significativo, tiene todavía una perspectiva de ética de mínimos. Tiene su contraparte mítica en el relato guaraní de “La Tierra sin Males”.
El foro realizado la semana pasada, en el que se argumentó públicamente a favor y en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo, me ha permitido encontrar una nueva perspectiva en esta vieja discusión. Se trata de la aportación de Antonio Salgado Borge, que argumentando desde el pensamiento de Phillip Kitcher, sostiene que en la búsqueda de un proyecto ético de la humanidad, uno que camine hacia la igualdad y la justicia, son indispensables dos actitudes vitales fundamentales: la empatía y el altruismo, es decir, aprender a ponerse en los zapatos de las otras personas y ser solidarios con sus problemas y sufrimientos. La empatía y la solidaridad (algo muy parecido a lo que desde el ámbito de la fe cristiana llamamos misericordia) como referentes éticos para la humanidad, nos ofrecen, me parece, un punto de vista positivo que amplía la búsqueda de la felicidad en la especie humana, mucho más allá de la lucha por la desaparición o mitigación del sufrimiento. En el campo de los mitos fundacionales, encontraría su equivalente en el mito andino del “Sumak Kawsay”, el buen vivir.
Podrá decir alguno que tanto una como otra de las razones esgrimidas para una ética laica, evitar el sufrimiento y provocar mayor empatía y solidaridad, tienen cierto ribete religioso, dado que puede ser materia de encendida discusión si la experiencia humana se decanta “naturalmente” (para meter un elemento conflictivo más en la disquisición) hacia esos principios (una razón más para desconfiar de los apelativos natural y antinatural, digo yo). La historia de la especie humana, es desde cierto punto de vista, una historia de violencia y estupidez, y no parece haber tenido esos dos principios como rectores de su actuación a lo largo de los siglos. Pero cuando hablamos de ética nos referimos a una apuesta de sentido. Y esta apuesta de sentido es siempre una especie de fe no religiosa. El uruguayo Juan Luis Segundo, probablemente el más lúcido teólogo de la liberación del continente, se refería a este tema en el primer volumen de su obra de tres tomos “El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret”, un libro medular en la reflexión teológica latinoamericana. Ahí distingue con meridiana claridad la relación entre fe, religión, dogmas, ciencia, razón, ideología (ahora que las ideologías se han convertido en chivos expiatorios y espantajos para asustar infantes) y se refiere a la ‘fe antropológica’, es decir, la apuesta de valores que una persona hace, independientemente de cualquier credo o aproximación religiosa.
Hay, sí, una apuesta de sentido en pugnar porque las instituciones, costumbres, tradiciones, se iluminen con estos valores humanos (aunque enraizados en nuestra pertenencia al ecosistema) de empatía y solidaridad. La ‘fe antropológica’ de Salgado Borge puede ser un camino de encuentro para que, tanto el pensamiento laico como la perspectiva que proviene de la fe, puedan tener un punto de encuentro. Así dejaríamos de convertir los debates de nuestro tiempo en campos de batalla irreductibles y podríamos abonar, desde distintas perspectivas, a hacer de este mundo un lugar con menos sufrimiento y donde todos nos hagamos capaces de ponernos en el lugar de los otros, para tender la mano a quienes están en posiciones de desventaja social. Para esto, como bien apunta Salgado Borge, es necesario reconocer que los seres humanos somos esencialmente iguales… pero eso ya es motivo de otra conversación.
Benedetti y el debate que viene
Dice Jaime Ibáñez Quintana (Universidad de Burgos, España), en su artículo La poesía burocrática de Mario Benedetti, que Poemas de la oficina (1953-1956) constituyó “el primer gran éxito como escritor de Mario Benedetti, y el libro que le abrió camino en la literatura uruguaya. Con él se iniciaría la siempre creciente popularidad de la obra de nuestro autor”.
Menospreciado por ciertas camarillas literarias, Mario Benedetti es un prolífico autor que ha tenido la desventaja de convertirse en un escritor popular. Digo desventaja, porque los amantes de la cultura de élite consideran una desgracia la aceptación de las grandes masas. Crear un público de lectores suele ser una tarea invocada con vehemencia en las palestras, pero desdeñada en la práctica en las distintas –y a veces antagónicas– repúblicas literarias. Por eso sobresale la independencia de juicio de José Emilio Pacheco, que con gusto aceptó hacer un delicioso prólogo a la edición de Alfaguara de los cuentos completos de Mario Benedetti y supo reconocer sus indudables talentos literarios.
En el caso de los Poemas de la Oficina, Benedetti introduce en el discurso poético la realidad de la clase media uruguaya, en el país que tiene la tasa más alta de funcionarios públicos por habitante. Esto permite que una multitud de lectores empatice con libro, al verse reflejados en las tristes condiciones que describe en sus poemas. La introducción de este nuevo contenido en el continente poético, no se trata, como bien señala Miguel Ángel Oviedo: de un simple “(…) canje de motivos poéticos (en vez de los bosques, escritorios; en vez de encuentros en el jardín, citas en el café) sino de una rotación total de la actitud creadora exigida por la presencia de nuevas realidades concretas. La oficina no sólo es un paisaje (o un no-paisaje): es un modo de sentir el mundo, porque configura todo un destino humano dentro de características inconfundiblemente mezquinas.”
Puede ser que suene un tanto arbitrario identificar per se la tarea burocrática con las ‘características inconfundiblemente mezquinas’ de las que habla Oviedo. Es posible que conozcamos burócratas generosos y felices. Pero el imaginario que relaciona labores de oficina con infelicidad es muy exitoso. Quizá porque la mayoría de los burócratas, sepultados entre una montaña de papeles, nos parecen siempre ansiosos o aburridos, y los que desempeñan su función en la atención directa al público, rara vez merecen comentarios elogiosos por el trato que dan a las personas que acuden a las oficinas a realizar trámites.
El mismo Mario Benedetti, en una entrevista realizada por Hortensia Campanella, confesó la razón por la que había optado por esta temática para sus poemas iniciales: “(…) En esa época yo estaba muy preocupado por la influencia que la vida burocrática del país tenía sobre el desarrollo de cada individuo en particular. Había como una obsesión burocrática en el país. Eso traía una rutina que llevaba a la frustración. En esos momentos, yo conocía a una cantidad de ejemplares humanos que eran formidables por lo lúcidos, por lo inteligentes, por lo sensibles, y que, a poco, se iban agrisando, como opacando.”
Es justo lo que se manifiesta en los Poemas de la Oficina y que aparece, por poner un ejemplo, en el poema titulado ‘Cosas de Uno’:
Yo digo ¿no? / esta mano / que escribe mil doscientos / y transporte / y Enero / y saldo en caja / que balancea el secante / y da vuelta la hoja / esta mano crispada en el apuro / porque se viene el plazo / y no hay tu tía / que suma cifras de otros / cheques de otros / que verdaderamente pertenece a otros / yo digo ¿no? / esta mano / ¿qué carajo / tiene que ver conmigo?
Divago sobre este tema porque tengo una deuda con los pocos lectores (que son casi todas lectoras) de esta columna, no solamente por mis intermitentes ausencias, sino porque en una entrega precedente prometí continuar con mis reflexiones acerca del debate sobre la familia que está en curso en nuestro país. El incumplimiento se explica por mi reciente incorporación al mundo de la burocracia oenegenera. Me explico. Por una multiplicidad de circunstancias, la mayor parte de ellas atribuibles a acontecimientos fortuitos y fuera de nuestro control, he quedado temporalmente a cargo de los proyectos e informes que, tanto Indignación como U Yits Ka’an, tienen que ofrecer a las Fundaciones que nos apoyan. Un trabajo que, sin ser equiparable a la burocracia estatal, tiene con ella muchos puntos de contacto. Y con la poesía de Benedetti, un acercamiento que me espanta por momentos. Sepultado en una montaña de papeles (bueno, más bien por una avalancha de archivos Word, Excell y PDF) no me ha quedado mucho tiempo para la reflexión en este espacio y para compartir mis locuras, como acostumbraba hacer semanalmente hasta hace algún tiempo. Ruego a Dios que este trabajo no termine por apagar la pasión por aquello en lo que he trabajado durante tantos años.
Pero, volviendo al asunto de las familias, por acción de la buena fortuna (obra de la gracia, le llamamos los creyentes), la discusión sobre el tema ha venido a alcanzar nuevas tonalidades gracias a una serie de artículos publicados en las páginas del Diario de Yucatán y está a punto de cristalizarse en un debate público entre un representante de la organización “Unión por la Familia” y el Dr. Antonio Salgado Borge, profesor universitario y notable editorialista de diversos medios escritos.
El debate al que sido invitado –los beligerantes dirían ‘retado’– Salgado Borge ha estado precedido de muchos artículos y exposiciones del profesor universitario sobre el tema y, más recientemente, por un intercambio público de posiciones entre el Dr. Víctor Pinto Brito, presidente de la Asociación de Médicos Católicos, organización que forma parte de la Red Pro Yucatán, y el Dr. Rodrigo Llanes, presidente del Colegio de Antropólogos de Yucatán. Sería aconsejable que, quienes aspiramos a seguir de cerca el debate público al que me refiero en el párrafo anterior, repasemos este intercambio en las páginas del Diario. En fin, que parece llegada la hora, si ninguna de las dos partes abdica de la intención manifestada públicamente, en que podremos presenciar una discusión civilizada y más allá, eso esperamos, de los ataques y las descalificaciones personales, sobre un tema de apasionante actualidad y que tiene que ver con el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos y obligaciones que de su reconocimiento se derivarían.
Así que yo espero con ansias este debate (que podría incluso ser transmitido en vivo, según sugerencia del contendiente Salgado Borge) y estoy dispuesto a escuchar y sopesar las posiciones de las dos partes en controversia. Creo que será una oportunidad magnífica para que estos asuntos dejen de ser solamente objeto de diatribas o de cadenas en las redes sociales, y se convierta en un verdadero diálogo donde las partes se escuchen la una a la otra, propongan sus razones e ilustren a un público sediento de argumentaciones y hastiado de asumir el tema en base a simples descalificaciones. Espero conocer pronto los datos precisos de la realización del debate. Seguramente lo disfrutaré mucho.
José Emilio Pacheco: lucidez sin concesiones
(Palabras pronunciadas en el Conversatorio en el homenaje a José Emilio Pacheco promovido por Proyecto Utopía AC. Foro Cultural Amaro, 14 de junio de 2016)
José Emilio Pacheco (1939-2014) ha sido para mí una sorpresa continua desde que lo conocí en cuento y narrativa. Animal de libros, anónimo constructor de arquitecturas literarias diversas, José Emilio Pacheco tiene alma de voyeur. Me recuerda un poco a nuestro coterráneo Juan García Ponce, otro gran visualizador del mundo, espíritu aprisionado que otea desde la inmensidad de su interior la realidad que parece escabullirse, y le pone los pies en la tierra, y la ata con los grilletes de la palabra, un escritor que hace resbalar sus ojos sobre las cosas, los cuerpos, las vestimentas, los acontecimientos históricos, las pinturas, las obras literarias de otros y otras. Juan García Ponce y José Emilio Pacheco son nuestros voyeurs de cabecera, auténticas glorias literarias.
No haré yo referencia al Pacheco de la narrativa o de la crítica, ni hablaré de la legendaria columna ‘Inventario’ que José Emilio mantuviera, con inquebrantable espíritu crítico e insaciable curiosidad de investigador, durante muchos años en la sección cultural de la revista Proceso, ni hare mención de sus novelas cortas o sus libros de cuentos. No lo haré por dos sencillas razones: la primera transita por mis aficiones personales: tengo una especial debilidad por la poesía de Pacheco. Su obra narrativa, igual de sopesada y laboriosa que la poética, me sorprende y me entusiasma, pero su poesía me deslumbra, me deja sin palabras, me hace rozar, así sea por un momento apenas, el umbral del misterio, el abismo de una lucidez total y, por lo mismo, aterradora. La segunda razón es que en esta conversación hay más participantes: Romina España y Rodrigo Llanes se han referido ya, con muchas más luces que este servidor, a otros aspectos de la obra de José Emilio.
Quisiera, pues, decir unas palabras y leer algunos poemas de la vasta producción poética de JEP. Tenemos la fortuna, desde 1980, hace 36 años, de contar con una colección curada, revisada, corregida y progresivamente aumentada, de los poemas fundamentales de JEP. Se trata de 14 libros, editados a lo largo de toda su carrera, reunidos en una sola colección, cuya última edición, la de 2009 en su tercera reimpresión, ya póstuma, del 2014, pudo conseguirse en la pasada Feria Internacional de la Lectura en Yucatán (FILEY 2016). Mi intención era leer un poema de cada libro, y aunque la mayor parte de los poemas de JEP, sobre todo los de última generación, son breves, me temo que ello me haría sobrepasar el tiempo con el que cuento. Así que haré algunos comentarios y solamente leeré unos cuatro o cinco poemas que ilustren mis palabras.
El primer libro de la colección se llama Los elementos de la noche y, publicado en 1963, reúne poemas escritos entre 1958 y 1962. Se trata de los poemas juveniles de JEP, algunos de ellos escritos cuando el poeta no alcanzaba los 20 años de edad. Todavía puede encontrarse en este libro la maestría de algunos sonetos totalmente clásicos en su estructura formal. JEP liberaría su poética de las cárceles formales, siguiendo la espléndida definición de Juan Villoro en su novela El Testigo: “Los obstáculos fomentan raras soluciones. Piense nomás en lo que se ha dicho gracias al soneto, que obliga a ser libre entre catorce rejas”.
El segundo libro de JEP es El reposo del fuego que reúne los poemas escritos entre 1962 y 1964. Es este libro, me parece, el primer atisbo a los temas que se convertirán en el sello de la poética de JEP: la caducidad, el inexorable paso del tiempo, la desencantada mirada lanzada a la inútil aventura de vivir. El tercer libro de JEP, No me preguntes cómo pasa el tiempo reúne los poemas escritos entre 1964 y1968. La mirada de José Emilio se afina. El eterno testigo nombra la tragedia de 1968 y contiene al, quizá, más conocido de los poemas de JEP, recitado de memoria a lo largo de los años: “Alta Traición”, que sería un pecado no leer en este homenaje:
No amo mi patria. / Su fulgor abstracto / es inasible. / Pero (aunque suene mal) / daría la vida / por diez lugares suyos, / cierta gente, / puertos, bosques, desiertos, fortalezas, / una ciudad deshecha, gris, monstruosa, / varias figuras de su historia, / montañas / -y tres o cuatro ríos.
De su quinto libro, Desde entonces, que reúne los poemas que van de 1975 a 1978, uno de los libros que más me gusta, he elegido un poema, Cerdo ante Dios, que revela la extraordinaria manera en que JEP desgrana el drama del dolor inocente y sus ribetes religiosos y entre acentos satíricos expone el sufrimiento… de un cerdo. Un poema que sería del gusto (o del disgusto) de los veganos actuales:
Tengo siete años. En la granja observo / por la ventana a un hombre que se persigna / y procede a matar un cerdo. / No quiero ver el espectáculo. / Casi humanos, escucho / alaridos premonitorios. / (Casi humanos es, dicen los zoólogos, / el interior del cerdo inteligente, / aún más que perros y caballos.) / Criaturitas de Dios los llama mi abuela. / Hermano cerdo, hubiera dicho san Francisco / Y ahora es el tajo y el gotear de la sangre / y soy un niño pero ya me pregunto: / ¿Dios creó a los cerdos para ser devorados? / ¿A quién responde: a la plegaria del cerdo / o al que se persignó para degollarlo? / Si Dios existe ¿por qué sufre este cerdo? / Bulle la carne en el aceite. / Dentro de poco / tragaré como un cerdo. / Pero no voy a persignarme en la mesa.
El siguiente libro, Los trabajos del mar, es apasionante. Reúne los poemas que van de 1979 a 1983. Un poema, el que encabeza el libro, me subyuga de manera particular. Se llama “El pulpo” y no puedo olvidarlo. Lo recuerdo lo mismo cuando leo en la prensa la noticia del inicio de la veda del molusco, que cuando en el bar de mediodía me sirven en un plato, como botana, el pulpo recién capturado. En ambos casos no puedo desprenderme de la imagen soberbia que me legó José Emilio. Leo el poema
Oscuro dios de las profundidades, / helecho, hongo, jacinto, / entre rocas que nadie ha visto, / allí en el abismo, / donde al amanecer, contra la lumbre del sol, / baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe / con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría.
Qué belleza nocturna su resplandor si navega / en lo más penumbrosamente salobre del agua madre, / para él cristalina y dulce. / Pero en la playa que infestó la basura plástica / esa joya carnal del viscoso vértigo / parece un monstruo. Y están matando / a garrotazos / al indefenso encallado.
Alguien lanzó un arpón y el pulpo respira muerte / por la segunda asfixia que constituye su herida. / De sus labios no mana sangre: brota la noche / y enluta el mar y desvanece la tierra / muy lentamente mientras el pulpo se muere.
El poema describe como anillo al dedo el talante del poeta. La imagen genial: el pulpo que se traga la noche en el fondo del mar, vampiro interoceánico, chupador de penumbra. Después, la aparentemente ingenua pregunta que subyace al poema y que revela la pasión del poeta por la oscuridad: ¿adónde se va la noche cuando el sol, sin pudor, abre sus rayos? La noche emigra al fondo del mar, a esperar de nuevo su tiempo de grisura y negritud. Y mientras dura la permanencia obligatoria de la noche ignorante que espera distraída, bajo el mar, la hora de su venganza de sombras, el pulpo, escondido entre las rocas, realiza su obra mayor: se roba el corazón de la noche y se llena de su negra tinta.
Pero la sombría belleza del molusco que navega centelleante por las nocturnas aguas se ve interrumpida por su apocalipsis personal. Su belleza se torna monstruosa cuando, en el marco de una playa devastada por los signos del ‘progreso’ desenfrenado, aparece atravesado por el arpón. Y la imagen del Armagedón se concentra como en una fotografía: el pulpo muere a garrotazos en medio de desteñidas botellas de plástico no degradable. ¿Hay acaso imagen más cruda del fin del mundo que todos nos venimos preparando, de este asesinato cruel del ecosistema, que este molusco que se retuerce ante el embate de una doble violencia: la basura eterna y el golpe brutal?
Es entonces que el pulpo deja escapar de la boca su tesoro resguardado. El pulpo recibe muerte y a cambio, en inusitada muestra de obligada generosidad, nos devuelve la noche que se había robado. El molusco se convierte de víctima en verdugo, cuando la oscuridad que vomita en su agonía, llena de oscuras sombras el mar y hace que la tierra desaparezca en medio de la noche.
José Emilio Pacheco es así: profeta del desastre, mirada vigilante ante el derrumbe, lamentación que brota desde el caos. Su poesía es acuciosa, penetrante, devastadora. Ya en El reposo del fuego clamaba con voz adolorida:
¿Para qué estoy aquí, cuál culpa expío, / es un crimen vivir, el mundo es sólo / calabozo, hospital y matadero, /ciega irrisión y afrenta al paraíso?
Y después de la experiencia de Tlatelolco, en que el autoritarismo tomó la forma de bala asesina, escribía:
Muchachas y muchachos por todas partes. / Los zapatos llenos de sangre. / Los zapatos sin nadie llenos de sangre. / Ya todo Tlatelolco respira sangre.
José Emilio Pacheco no es otra cosa que un testigo lúcido de nuestro tiempo.
Después de tres libros más, Miro la tierra (Colección 1984-1986), Ciudad de la memoria (Colección 1986-1989) y El silencio de la luna (Colección 1985-1996) llega otro de mis libros preferidos: La arena errante (Colección 1992-1998). Nunca como en este libro, el más extenso y hondo de su producción poética, había notado en José Emilio Pacheco esta especie de culto a la fugacidad de la vida, al tiempo que se escapa, al presente que un día será memoria. Ya de Pompeya había dicho antes, en un breve poema:
La tempestad de fuego nos sorprendió en el acto / de la fornicación. / No fuimos muertos por el río de lava. / Nos ahogaron los gases. La ceniza / se convirtió en sudario. Nuestros cuerpos / continuaron unidos en la piedra: / petrificado espasmo interminable.
Ahora dice:
Advierto que también este día se ha de volver algún día / la más remota prehistoria. / Y en la Pompeya futura, / nuestra ciudad de ahora mismo, / otro equipo de excavación / rescatará las cosas humildes / que gastamos gastando la triste vida / -sin pensar nunca / en que también serán a largo plazo vestigio, / ruinas de lo impensable inmemorable.
La consideración del tiempo es una de las obsesiones de las mentes lúcidas, cómo se juegan las relaciones íntimas entre lo que hoy llamamos ayer y mañana, qué sobrevivirá y nos sobrevivirá, cuánto de vida puede llevarse en el puño cerrado el cadáver del amigo más próximo. ¿Algo se salva? La mirada de José Emilio Pacheco no quiere ser complaciente. Desde el epígrafe de Jorge Luis Borges con el que inicia el libro aparece el desencanto: “Todo lo arrastra y pierde este incansable / hilo sutil de arena numerosa. / No he de salvarme yo, fortuita cosa / de tiempo, que es materia deleznable”.
JEP observa insomne las señales del deterioro del mundo y de las cosas. Sabe que el tiempo es fugaz, veloz, que todo será devorado y que la eternidad es solamente un deseo, la proyección ilusoria de todo lo que quisiéramos detener. José Emilio es implacable:
El tronco de aquel árbol en que un día / inscribí nuestros nombres enlazados / ya no perturba el tránsito en la calle: / ya lo talaron, ya lo hicieron leña.
Y, sin embargo, los poemas de José Emilio, en su deslumbrante lucidez, son también cánticos celebrativos del único privilegio que nos es concedido a todos y a todas, aunque sea por un breve espacio de tiempo: estar vivos. Cuando canta al desvanecimiento de la memoria, a la posibilidad cierta de ser solamente un momento fugaz en una historia que nos sobrepasa y que nadie controla sino el azar, las imprevisibles coincidencias, los acontecimientos sin causa y sin efecto, no puede uno dejar de celebrar el momento presente, el único en el que en verdad somos lo que somos:
La luz dibuja el mundo en el rocío. / De las tinieblas brota el nuevo sol. / Es la hora en que se nace / y acaban su trabajo los mataderos.
La poesía de José Emilio, desde el reverso de la medalla, se hace eco de aquella reflexión de Luis de la Barreda, primer Ombudsman del entonces Distrito Federal: “No lo registran los periódicos, las revistas ni los noticiarios. No está publicado en ningún libro de historia contemporánea ni de sucesos actuales insólitos. No lo explican los psicólogos, los antropólogos ni los sociólogos. No lo curan los médicos. No aparece en mi currículum. Pero está aquí, me acompaña siempre, indeleble, omnipresente, trémulo. Lo guarda un ángel de sueño. Echa a tañer al viento sus legiones de luz. Traza en el cielo naranja amores en diluvio. Está en el aire de mi voz. Es como una respiración de flautas y un aleteo de violines. Es como una bruma de magnolias. Es un alborozo delirante que penetra los secretos del mundo, un júbilo que por su intensidad y sus alcances pareciera que no podrá durar sino un instante, pero que consigue la hazaña diaria no sólo de continuar, sino de llegar cada vez más alto. Sé de qué magnitud es el prodigio de estar vivo”.
Cuando miro hacia atrás el siglo en que nací, el siglo pasado, cuando sigo detalladamente su cauda de infamias y de sangre, me digo que ningún programa televisivo puede sintetizar la experiencia que ha cincelado un dolor tras otro. No hay descripción histórica que pueda transmitir, en su acumulación de datos exactos y de nombres impronunciables, la sensación de vorágine que nos coloca desnudos y desarmados ante el sinsentido de las pasiones humanas y el caos que produjeron las ideologías. No es casual que la mayor parte de los poemas de José Emilio haya visto la luz cuando estábamos en la transición entre dos siglos, hacia el final de una de las etapas más sangrientas de la historia de la humanidad.
Pero ojalá hubiera sido cosa solamente del pasado siglo. El actual, el XXI, va atravesando su segunda década, en medio de un mar de degradación y de sangre. Se trata de la tragedia de Ayotzinapa y de Tlatlaya, pero también de los infames asesinatos de periodistas en el Veracruz de Duarte, o los gays masacrados en Orlando. Todos acontecimientos que desangran la esperanza y ponen diques al florecimiento de la utopía. Se lo dijo, con nostalgia, Fernando del Paso cuando, al recibir el premio que lleva el nombre de JEP, le mandó una carta al más allá donde le decía: “Quiero decirte que a los casi ochenta años de edad me da pena aprender los nombres de los pueblos mexicanos que nunca aprendí en la escuela y que hoy me sé sólo cuando en ellos ocurre una tremenda injusticia; sólo cuando en ellos corre la sangre: Chenalhó, Ayotzinapa, Tlatlaya, Petaquillas…. ¡Qué pena, sí, qué vergüenza que sólo aprendamos su nombre cuando pasan a nuestra historia como pueblos bañados por la tragedia! ¡Qué pena también, que aprendamos cuando estamos viejos que los rarámuris o los triques mazatecas, son los nombres de pueblos mexicanos que nunca nos habían contado, y que sólo conocimos por la vez primera cuando fueron víctimas de un abuso o de un despojo por parte de compañías extranjeras o por parte de nuestras propias autoridades!
Ante un tiempo como el nuestro, síntesis del azoro contemplativo ante la belleza, pero también de los hondos abismos a los que puede llegar la estupidez humana, sólo la poesía puede dar al ser humano un asomo, tan breve y tan endeble como lo es la palabra misma, pero al mismo tiempo tan certero y deslumbrante, de lo que significa la honda experiencia de existir. Lo dice con mejores palabras Joseph Brodsky: “En ciertos períodos de la historia, sólo la poesía –la suprema versión del lenguaje– es capaz de tratar con la realidad gracias a que la condensa en algo asible, algo que la mente no podría captar de otra manera”. La poesía, pues, no los programas informativos de la televisión.
Permítanme decir una última palabra sobre la poesía de JEP, quizá, el poeta mexicano que más ha reflexionado en sus poemas sobre el oficio poético. En este campo también sus conclusiones son lúcidamente desalentadoras:
Escribir / es vivir / en cierto modo. / Y sin embargo todo / en su pena infinita / nos conduce a intuir / que la vida jamás estará escrita.
O cuando, en un hermoso poema mínimo que titula Oficio de poeta afirma:
Ara en el mar. / Escribe sobre el agua.
O, finalmente, cuando en su poema titulado Escrito con tinta roja afirma:
La poesía es la sombra de la memoria / pero será materia del olvido. / No la estela erigida en la honda selva / para durar entre sus corrupciones, / sino la hierba que estremece el prado / por un instante / y luego es brizna, polvo, / menos que nada entre el eterno viento.
Este podría ser el inicio de otra larga perorata que voy a ahorrarles. He hablado ya de más. Quiero terminar con un poema de Arena Errante, que me viene muy bien ahora que, cumplidos mis 58 años, comienzo a encaminarme hacia la muerte. Y lo hago, contento de trabajar los últimos 25 años en el Equipo Indignación, a quienes he llamado en otras ocasiones las hormigas de los derechos humanos. Para ellas y ellos, insomnes forjadores de futuro, consigno como homenaje este poema que JEP titulara Hormiguedad:
Prefiero ser hormiga. / En las inmensas columnas / nada que me distraiga de mi deber en la tierra. / No hay lugar para el yo, / para el amor más terrible que es el amor propio. / La vanidad resulta impensable. / No queda espacio / para rivalidades o querellas de grupo. // Carezco de importancia: tengo misión. / Cumplo con mi papel aunque soy consciente / de que me esperan la vida brutal y breve, / el final absurdo (como individuo) / pero la gloria absoluta / en tanto hormiga triunfante, / especie que nada o nadie / podrá borrar de este mundo. // Menos que nadie / esos gigantes lamentables, obsesionados / con gasearnos y pisotearnos. / La invulnerabilidad colectiva / es nuestro don, y no / -lamento decirlo- el suyo. // Aquí estamos y seguiremos / las invisibles hormigas. / Los humanos, en cambio, nunca / podrán hablar así de ellos mismos.
Agradezco a Proyecto Utopía que me haya permitido participar en este homenaje a uno de los poetas mayores y más entrañables de México y manifestar, así, el afecto a toda prueba que siento por José Emilio Pacheco (que se puede querer de manera entrañable a las personas sólo por las palabras que brotan de sus manos, ¿verdad Cortázar?), la alegría que me produce el que hayamos coincidido, él y yo, en esta hendija entre dos siglos, el gozo inefable que experimento al leer su poesía. En realidad, todo este rollo era para que todos y todas supieran que me enorgullezco de que José Emilio Pacheco sea mexicano, yo que soy tan poco dado a la patriotería, y que le deseé a México y al mundo, cuando el poeta cumplió 75 años, (y lo sigo haciendo) como se le desea al oído al festejado en un cumpleaños, ‘muchos poetas como éste’.
Gracias.
La familia: la discusión en curso
La discusión sobre lo natural y lo antinatural está de moda otra vez. Los límites y la pertinencia del llamado iusnaturalismo también. Todo debido al anuncio emitido desde Los Pinos de la promoción de una reforma constitucional que reformularía el concepto de matrimonio civil para hacerlo accesible a todas las personas, independientemente de su orientación sexual.
Comprendo que, siendo un asunto tan delicado y que toca fibras tan íntimas, las pasiones se desborden cuando el tema del matrimonio y la familia se discute. Tenemos, sin embargo, que serenarnos y tomar en consideración la palabra de quienes piensan distinto de nosotros, o de lo contrario la discusión se convierte en un diálogo de sordos o en una diatriba en la que prevalece el insulto y la descalificación por sobre los argumentos.
Es hora de decirlo con claridad: existe en la iglesia católica una gran cantidad de personas que no concuerdan en que el reconocimiento del derecho de las personas no heterosexuales a casarse y formar una familia sea un ataque a la familia tradicional. Mucho menos están de acuerdo con calificar la lucha de las personas con orientaciones y prácticas no heteronormativas como un asunto demoniaco, tal como insinúa una desafortunada oración que circula en las redes sociales (con todo y su vade retro). Hay dentro de nuestras iglesias un gran debate que está lejos de resolverse y que permite, al menos por el momento, que dentro de la misma estructura eclesial haya gente en acuerdo o en desacuerdo con que cualquier ciudadano/a pueda ver reconocida su unión de vida, independientemente de su orientación sexual, y que esto no sea motivo de exclusiones mutuas o de excomuniones. La norma fundamental de la fe católica está contenida en el Símbolo de los Apóstoles. Y entre quienes recitan el credo con convicción cada domingo, hay personas que están de acuerdo en que el Estado reconozca y proteja a todos los tipos de familia. Y eso no los hace menos católicos.
Y es que la discusión tiene muchos más matices que las posiciones en blanco y negro. Hay personas que, a pesar de estar de acuerdo en que el Estado reconozca a las parejas conformadas por personas del mismo sexo, no terminan de convencerse de que sean llamadas matrimonios. Hay otras, en cambio, para quienes la disputa por la palabra es claramente un pretexto para proclamar que las personas homosexuales no merecen el mismo trato ante la ley, porque son un sub-producto social, un error en el diseño original de la especie.
Hay quienes no terminan de ver por qué tanta molestia de algunos creyentes, dado que la discusión no se refiere al matrimonio religioso, un sacramento dentro de la iglesia católica, sino a una cuestión de carácter civil y un asunto, no deberíamos olvidarlo, de derechos humanos. La iglesia tiene todo el derecho de reservar el sacramento del matrimonio solamente a parejas heterosexuales con plena disposición a procrear. Sería una intromisión intolerable de parte del Estado que quisiera meterse a revisar las definiciones o normas de una institución religiosa. Lo hizo en otro tiempo, cuando eran autoridades civiles (reyes y príncipes) quienes influían en el nombramiento de papas y arzobispos, y le costó mucho trabajo a la iglesia garantizar su independencia en este campo. Pero también es cierto que, por lo mismo, en una sociedad secular y plural como la que vivimos, la iglesia no puede pretender que sus concepciones sean norma para todos los individuos que conforman el Estado.
Por otro lado, esa es quizá la ventaja mayor del Estado laico y de la autonomía de los dos órdenes, el religioso y el civil, autonomía tan valorada por el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, aunque ahora se olvide tanto. Tal como, en palabras más coloquiales, lo expresara un antiguo arzobispo de Yucatán: “no queremos ni una iglesia política, ni un estado sacristán”. La definición o re-definición del matrimonio en el ámbito civil no tiene por qué obligar a la iglesia a modificar nada en su disciplina eclesiástica. Cualquier variación, como las ha habido en otros ámbitos a lo largo de la historia, deberá ser fruto del discernimiento de los fieles y sus jerarquías. El Estado, en cambio, tiene que cumplir con la obligación de proteger y defender los derechos de todos los tipos de familias existentes, aunque al hacerlo no se amolde a la definición de una determinada visión religiosa. Eso significa vivir en un Estado laico.
Enrique Peña Nieto, en mi opinión, cumple a cabalidad la tarea que el nuevo orden mundial le ha dejado a los gobernantes: ser los sirvientes del gran capital, manejar más o menos eficientemente el negocio de la acumulación y controlar los brotes de inconformidad que puedan surgir ante un sistema que produce desigualdades atroces y causa grandes sufrimientos. Bajo el discurso del crecimiento, del desarrollo y la atracción de inversiones, toca a los políticos subastar el país y sus riquezas al mejor postor. El amor por la Patria se termina cuando llega la hora de firmar los acuerdos comerciales. Y es esta política económica criminal, mantenida a toda costa como la receta única que lleva al “desarrollo”, la que ha favorecido el crecimiento de la violencia delincuencial y, como bien lo ha demostrado el caso Ayotzinapa y los 43 desaparecidos, ha convertido al Estado en cómplice de los delincuentes.
Que Peña Nieto se encarame ahora sobre una demanda largamente sostenida por algunos grupos sociales y quiera aparecer como un presidente progresista porque apoya el reconocimiento de todo tipo de familias, es deleznable y merece todo mi repudio. A todos nos queda claro el oportunismo presidencial. Pero ese hecho no debe desviarnos de la otra discusión fundamental que estamos dando como sociedad.
En la iglesia, algunos han tomado la indignación contra Peña Nieto como arma dirigida, no contra el presidente, sino contra las personas homosexuales, que es a quienes directamente beneficiaría la reforma de ley. Hay muchas cosas en el país más urgentes e importantes, claman, que dar vía libre a una reforma constitucional sobre el matrimonio. Debería mejor Peña Nieto dedicarse a encontrar a los 43, o a mejorar las condiciones económicas de la gran masa de pobres, o acabar con la corrupción. Algunos lo dicen, estoy seguro, de buena voluntad, aunque nunca antes hubieran manifestado públicamente esta reciente indignación por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
De todas maneras, cuando esta reflexión se escucha proviniendo de jerarcas católicos, es normal que levante sospechas y que mucha gente vea en ella sólo una estrategia para jalar agua a su molino. Para la mayoría de tales jerarcas el recurso a la ineficacia de Peña Nieto es solo verbal: aunque el combate a la corrupción fuera real, aunque se aclarara el paradero de los 43 y Peña Nieto fuera un gobernante ejemplar, de todas maneras seguirían pensando que no es tiempo para esta reforma. En realidad, nunca lo será, porque contraviene el modelo heterosexista de sociedad que defienden. Bueno, en honor a la verdad, hay que decir que no son todos los jerarcas: a la ya conocida audacia evangélica de don Raúl Vera, se ha sumado recientemente la mesura del arzobispo de Monterrey, que deja bien en claro en su discurso que una cosa es el matrimonio civil y otra el religioso, y que los católicos tenemos que acostumbrarnos a convivir civilizadamente con diferentes formas de ver la vida y de vivirla.
Eso nos lleva a que la discusión actual sobre el matrimonio está asentada sobre otro diferendo aún más de fondo que todavía tenemos que plantearnos en la iglesia: el estatus de las personas homosexuales. Por ello comencé diciendo que iba a plantear algunas reflexiones sobre lo natural y lo antinatural, pero eso tendrá que quedar para una futura columna. La introducción al tema me ha quedado ya bastante larga. Así que aquí le paro… por el momento.
Derechos Humanos,Iglesia y Sociedad
Día contra la Homofobia
La Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH) fue fundada en 1998. Llega este año a la mayoría de edad, los 18 años. Ojalá ya no existiera. Ojalá fuera innecesaria. Pero la discriminación por homofobia sigue siendo una de las discriminaciones más letales, de las que de veras matan, no solamente verbal o simbólicamente: la homofobia mata y asesina no solamente en sentido figurado.
La CCCCOH ha tenido entre sus miembros a muchos líderes de opinión de la talla del fallecido escritor Carlos Monsiváis, el también desaparecido filósofo Luis Villoro, el poeta Homero Aridjis, la académica Marta Lamas, la crítica de arte Teresa del Conde, el fallecido antropólogo Daniel Cazés, reconocido como el teórico de las masculinidades, el Padre Miguel Concha Malo O.P., la activista Teresa Jardí, la periodista Cristina Pacheco, entre otras distinguidas personalidades. Hace nueve años, el periodista y escritor Fernando del Collado, se basó en los archivos de la CCCCOH para escribir un libro espeluznante. El libro se llama “Homofobia. Odio, Crimen y Justicia” y expone algunos de los más representativos casos de asesinatos de los años que van de 1995 a 2015 (Tusquets, México 2007).
Algunas de las constantes enunciadas en dicho libro, para identificar y clasificar los crímenes de odio por homofobia eran las siguientes:
- La forma del asesinato, que sigue un patrón bien definido: los cadáveres aparecen desnudos, con manos y/o pies atados, golpeados y con huellas de tortura y casi todos ellos apuñalados y/o estrangulados.
- La redacción de la nota en los medios, que suele informar que la persona asesinada es un hombre o mujer homosexual, que vivían solos y eran visitados por personas del mismo sexo, amén del prejuicio convertido en nota periodística: “individuo de costumbres raras”, y otras expresiones infamantes.
- La información de las fuentes policiales, que suelen calificar este tipo de asesinatos como “procedimientos pasionales que se dan en actos de homosexuales”.
Según los datos reunidos en el libro de Collado, tan sólo en el último lustro del siglo XX (1995-2000) se habían documentado 213 ejecuciones contra personas homosexuales que se apegaban a estas características. En el más reciente informe que puede consultarse en línea, el correspondiente a 2014, se contabilizan ya 1,218 asesinatos por odio homofóbico en México cometidos entre 1995 y 2014.[1]
Han pasado ya casi diez años de la publicación del libro de Collado y las tres características entonces definidas siguen estando presentes. No son éstos, desde luego, datos que nos guste mirar de cerca. Preferimos no pensar en ellos y dejarlos navegar de a muertito en la nota roja de los periódicos. Pero hay ocasiones en que un acercamiento a esta realidad se hace necesario para que no perdamos las dimensiones del problema. Metidos a veces en sutiles discusiones, corremos el riesgo de olvidar que para muchas personas este asunto es cuestión de vida o muerte. Podríamos hacer un resumen de atrocidades si comenzáramos a nombrar aquí a todas las personas homosexuales y transgénero contra los cuales se ha cometido crímenes en nombre del odio a la diversidad sexual. Pero no es esta nota un museo del horror. Baste decir que la extrema violencia y la saña con que muchas de estas víctimas fueron ultimadas reflejan la retorcida lógica de los victimarios que no solamente tienen necesidad de infligir daño a la víctima, sino sienten la urgencia de castigarlas hasta el exterminio. Tal es el resultado de la radicalización patológica de los prejuicios que mantenemos y cultivamos. Lo peor es que nunca solemos pensar que las víctimas tenían familias, amigos que los querían, compañeros de trabajo que los extrañan, participaban probablemente de alguna comunidad religiosa… ¡Podrían haber sido hijos o hermanos nuestros, por Dios santo!
Desde el año 2005 México ha reconocido, por acuerdo del Congreso de la Unión, el 17 de mayo como “Día contra la Homofobia”, uniéndose así a una iniciativa internacional de amplio alcance. Se celebra ese día para conmemorar que en esa misma fecha, pero en 1990, superando una etapa en la que los prejuicios históricos se habían impuesto a la ciencia y a la razón, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales en la que nunca debió haber estado incluida. En el combate contra la homofobia todos tenemos una responsabilidad insoslayable. La conmemoración del 17 de mayo nos permite plantearnos como sociedad todo lo que nos hace falta para desterrar de nuestras mentes y de nuestra convivencia cotidiana este cáncer social. Hay varios congresos estatales que han declarado el 17 de mayo como Día Estatal contra la Homofobia. Es solamente un primer gesto, pero no deja de tener su valor. Los legisladores y legisladoras de todos los estados deberían recordarlo.
La erradicación de la discriminación requiere de leyes que la prevengan y la sancionen, pero no solamente de leyes. La discriminación es una enfermedad social, un cáncer que corroe nuestra convivencia comunitaria. A veces da la impresión que todos llevamos un discriminador en nuestro interior, que solamente espera la oportunidad para salir de su letargo y envenenar el ambiente social en el que nos desenvolvemos. Por eso es importante que, en ocasión del 17 de mayo, nos revisemos e identifiquemos los mecanismos discriminatorios que todavía están funcionando en el juicio que hacemos sobre las personas.
Y probablemente no haya práctica discriminatoria que goce de mayor impunidad social que la homofobia o rechazo a las personas homosexuales y a la expresión de identidades sexogenéricas disidentes de la norma social establecida y aceptada. La gran mayoría de las personas homosexuales viven en silencio, sin poder expresar libremente su vida sexual y amorosa, obligados a vivir en simulación o con una doble vida. Debido a la estigmatización que padecen, son socialmente invisibles y están condenados a la clandestinidad. Sólo autoexcluyéndose pueden evitar la discriminación.
Habrá, reflexiones, desde diferentes ángulos y en distintos espacios, en torno a la necesidad de extirpar la homofobia de nuestra convivencia social. Yo haré mi aportación refiriéndome a cómo podemos desmantelar las raíces religiosas de la discriminación. Será en El Bodegón del Arte, en el barrio de Santiago, el miércoles 18 de mayo a las 20.00 horas. La entrada es libre y me gustaría mucho verles ahí. Pueden ver el programa completo en www.bodegondelarte.com
[1] Puede consultarse en la revista Letra Ese: www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2
Derechos Humanos,Equipo Indignación,Iglesia y Sociedad
¿Qué sucedio en Chablekal?
Estoy muy orgulloso de pertenecer al equipo de derechos humanos Indignación AC. Ante la agresión desmesurada de la policía contra los cientos de habitantes de Chablekal dispuestos a detener el desalojo de un anciano de cerca de 90 años de su vivienda, las y los integrantes del equipo de derechos humanos estuvieron a la altura de las circunstancias, junto con los pobladores sufrieron los embates de la agresión y los gases lacrimógenos, algunos de ellos fueron golpeados y dos detenidos y ahora, sin amilanarse ante el abuso de autoridad, acompañan en la Fiscalía a las cuatro personas, entre ellas un menor de edad, que fueron detenidas dentro de una de las casas donde se guarecían de los policías que lanzaban los cartuchos de gas pimienta, además de presentar sus respectivas declaraciones para documentar el uso excesivo de la fuerza policial y las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Chablekal que de ello se desprende.
Les comparto ahora el comunicado del Equipo Indignación sobre los recientes acontecimientos en Chablekal, pueblo maya perteneciente al municipio de Mérida, en Yucatán.
Uso excesivo de la fuerza y múltiples violaciones a los derechos humanos comete Policía Estatal en Chablekal
Uso excesivo de la fuerza, allanamientos de la iglesia y de domicilio, golpes, amenazas e insultos generalizados contra pobladores de Chablekal y contra observadores de derechos humanos, detenciones ilegales y arbitrarias, robo de cámaras de video y de teléfonos celulares, obstaculización de la labor de defensores, provocación a la población y uso excesivo de gas lacrimógeno que causó severos daños a infantes de la comunidad de Chablekal y otras personas fueron algunas de las violaciones a derechos humanos cometidas por la Policía Estatal de Yucatán ayer 3 de mayo en Chablekal en un despliegue inusitado de agentes y de fuerza como parte de un operativo que se realizó en el contexto de un desalojo que gente de la comunidad considera injusto y que agravia a un anciano, al cual salió a defender gran parte del pueblo.
5 pobladores de Chablekal fueron detenidos ilegalmente y se encuentran en la fiscalía. Hasta el momento no se ha informado de qué se les acusa pero integrantes de Indignación observaron cuando la policía tiró gases lacrimógenos hacia una casa, allanó dicho domicilio y dentro, continuó tirando gases lacrimógenos después de haber disparado decenas de cartuchos de Gases lacrimógenos por todo Chablekal. Algunos los disparó directamente a la cara de pobladores que se reunieron en la plaza ante el desalojo que consideran injusto.
Los compañeros detenidos se encontraban en su domicilio laborando. La policía los detuvo porque ahí acudió la gente a refugiarse ante la andanada de gases lacrimógenos que minaron la plaza de Chablekal y por ningún otro motivo. Entre los detenidos hay un menor de 15 años. Otro de los detenidos es familiar de la familia desalojada.
Exigimos la INMEDIATA LIBERTAD de los cinco compañeros detenidos.
INVESTIGACIÓN y SANCIÓN de todos los elementos policíacos que violaron derechos humanos y de los mandos involucrados.
Devolución de todo lo que robaron los policías, incluyendo dinero de un domicilio y cámaras de video y celulares de quienes grababan los hechos.
***
A continuación un relato de madrugada
¡ALERTA! EXIGIMOS LIBERTAD DE 5 POBLADORES DE CHABLEKAL DETENIDOS!
URGE EXIGIR LA LIBERTAD DE 5 COMPAÑEROS de Chablekal que fueron detenidos arbitraria e ilegalmente y se encuentran en la Fiscalía del Estado. Hasta ahora se niegan a informarnos de qué se les acusa.
Elementos de la Policía Estatal allanaron el 3 de mayo la casa de don Pedro Euán, quien tiene una panadería y una lonchería en el centro de Chablekal.
A Casa de don Pedro acudieron a refugiarse muchas personas después de que la policía tiró gases lacrimógenos en Chablekal en un despliegue desproporcionado de fuerza contra la población que acudió a defender a una familia de un desalojo injusto.
Antes de tirar gases lacrimógenos, la policía había provocado a la población, no sólo por el propio hecho del desalojo injusto, que en sí representa un agravio. También había allanado la Iglesia para impedir que la gente tocara la campana y convocara así a la población. Alguien, sin embargo, logró tocar la campana. La policía fue muy agresiva y, posteriormente, al entrar a la casa para desalojar a la familia, la gente de Chablekal entró como pudo a la vivienda para impedir que los policías desalojaran a un anciano de más de 90 años que ahí vive. Los policías entraron empujando a la gente con sus escudos, violentamente y la gente repelió a los policías con palos y piedras. Los policías salieron huyendo. Pero volvieron con refuerzos y gases lacrimógenos. Dispararon decenas, decenas de gases lacrimógenos. Apuntaban con las metralletas de gases lacrimógenos y algunos los tiraron directamente hacia algunas personas, incluso hiriéndolas, provocando quemadas.
Mucha gente entró a casa de don Pedro Euán a refugiarse ante los gases lacrimógenos que inundaron todo el centro de Chablekal y calles aledañas y causaron graves reacciones en muchos niños.
Decenas de policías tiraron allanaron la casa de don Pedro Euán y tiraron ahí gases lacrimógenos, incluso dentro de la casa. Adentro de la casa la policía golpeó a mucha gente y detuvo a 4 personas:
Don Pedro Euán y su hijo del mismo nombre, quien preparaba la comida, un encargo hecho a la lonchería de la familia; Javier Canché Novelo, quien labora en la panadería de la familia y Alfonso Pérez Can, quien tiene 15 años y se acercó a cuestionar a un policía que golpeó a su tía.
A los detenidos los golpeó más, poniéndolos contra el suelo, pisándolos.
En otro lugar fue detenido y golpeado Federico Euán Guardia, quien habitaba la casa en la que se efectuó el desalojo.
La policia castigó severamente la solidaridad: El mismo operativo trataba de eso, pero los detenidos son los de la casa en la que se refugió la gente por los gases lacrimógenos y, ahí dentro, al joven que se cuestionó a un policía que golpeaba.
Las personas detenidas no cometieron ningún ilícito.
A Bety Chalé, de Indignación, la golpearon y le arrebataron la cámara de video.
A Jorge Fernández Mendiburu, del equipo Indignación, lo detuvieron cuando fue a preguntar por qué detenían a otra integrante del equipo, Martha Capetillo, quien realizaba labores de observación. A Orvelin Montiel Cortés lo golpearon en las piernas cuando se acercó a preguntar por qué detenían a sus compañeros Jorge y Martha. A dos integrantes de indignación los mantuvieron retenidos en una camioneta y les estuvieron dando vueltas por los montes de Chablekal y Temozón a una velocidad altísima, poniendo en riesgo vidas y pasando a atropellar personas, ciclistas y motociclistas. Los soltaron cuando llegó la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán pero, cuando insistíamos en que tendrían que liberar a todos, la camioneta con los otros compañeros de Chablekal arrancó y se fue con los compañeros detenidos. En la Secretaría de Seguridad y en la Fiscalía no admitían que se encontraban ahí. Fue hasta las once de la noche y después de un amparo y de incidente de presentación de persona interpuesto por la Codhey que se permitió a los familiares ver a los detenidos.
Urge la liberación de los detenidos.
Agradecemos envíen llamamientos o tuits a @RolandoZapataB @GobiernoYucatan @FGEYucatan | llamamientos por correo a despachogobernadoryucatan@gmail.com
rolando.zapata@yucatan.gob.mx
atencion.ciudadana@yucatan.gob.mx a la Fiscalía alberto.perez@yucatan.gob.mx (Correo del Secretario Técnico. El Fiscal es Ariel Aldecua Kuk) Teléfono 9303250
Gracias!
La utopía de las Islas del Sol
El Dr. Matías Sebastián Fernández Robbio, filósofo argentino graduado en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), publicó en 2010 una traducción del texto de “La travesía de Yambulo por las Islas del Sol”, acompañada de introducción y notas. El texto, como bien se sabe, es uno de los relatos que Diódoro Sículo (90 a.C. – 20 d.C.) incluye en su Biblioteca Histórica que, desafortunadamente incompleta, ha llegado hasta nosotros. Ya Ernst Bloch se refería a este texto como “una festividad comunista y colectiva”.
La utopía de la Isla del Sol es la última de las utopías de la Antigüedad. El teólogo español Juan José Tamayo se refiere a ella diciendo que “diseña un estilo de vida sin propiedad privada ni división del trabajo, sin esclavos ni señores, sin formas económicas específicas ni para el trabajo agrícola ni para la familia” (Agenda Latinoamericana 9.90).
Siempre he tenido curiosidad por la narrativa utópica de todos los tiempos. Me parece un elemento esencial del desarrollo civilizatorio esta capacidad humana de crear mundos que sirvan de brújula en el esfuerzo por hacer un planeta más habitable y más digno para todas y todos, según las creencias de las distintas épocas, sean los relatos de la antigüedad griega o la utopía de la naciente iglesia de Jerusalén (Hech 2,42-47; 4,32-35), como la Era del Espíritu del fraile medieval Joaquín de Fiore, o la Utopía de Tomás Moro, o la Ciudad del Sol de Tomassio Campanella. Me interesa también, desde luego, fuera de la narrativa, las distintas experiencias de socialismo utópico como las cooperativas agrícolas de Tomás Owen en Indiana, o la República igualitaria de Icaria de Etienne Cabet en Illinois o los primeros kibbutzes establecidos en Israel. A todas estas narraciones y experiencias de Occidente, habría que añadir las utopías propias de los pueblos originarios, como el mito de La Tierra sin Males.
Así que ha sido grato para mí encontrarme con esta traducción al castellano del texto de Yambulo que hoy quiero compartir con quienes suelen acercarse a esta columna. Creo que estos textos antiguos siguen cuestionando nuestro actual sistema basado en la exclusión y la inequidad, la propiedad privada y la indiferencia, la uniformidad familiar y las desigualdades sociales. Les dejo, pues, con el texto de Yambulo. Que lo disfruten.
[II.55.1] Intentaremos contar concisamente acerca de la isla que fue descubierta en el océano hacia el sur y de los relatos extraordinarios que se cuentan acerca de ella, exponiendo previamente con precisión las causas de su descubrimiento.
[2.] Desde niño, Yambulo había estado arduamente interesado en la educación pero, después de la muerte de su padre que era comerciante, también él se había entregado al comercio. Viajando a través de Arabia hacia la zona de las especias, él y sus compañeros de viaje fueron atacados a la vez por unos piratas. Entonces, primero, él y uno de sus compañeros fueron elegidos como negociadores pero luego él y su compañero, después de ser tomados como botín por algunos etíopes, fueron llevados a la costa de Etiopía.
[3.] Los piratas los capturaron por ser de otra raza para un rito de purificación de su país. Los etíopes que habitaban allí tenían una costumbre ordenada por los oráculos de los dioses que había sido transmitida desde tiempos antiguos a través de veinte generaciones, es decir, seiscientos años, siendo la generación contada como treinta años. Después de que el rito fue realizado, había un bote preparado por ellos para los dos hombres proporcionado para su altura, resistente para soportar las tormentas en el mar y capaz de ser comandado fácilmente por dos hombres. Cuando hubieron colocado en él alimento suficiente para los dos hombres por seis meses y hubieron embarcado a los varones, les ordenaron que zarparan a alta mar en concordancia con el oráculo. [4.] Los exhortaron a navegar hacia el sur hasta llegar a una isla feliz y a hombres honrados para vivir felizmente junto a ellos. Les dijeron que del mismo modo también el pueblo de ellos, por un lado, gozaría de una paz de seiscientos años y una vida feliz en todo aspecto si los hombres enviados llegaren sanos y salvos, pero si, por el otro, atemorizados por la extensión del mar condujeren la nave de vuelta, caerían sobre ellos los mayores suplicios por impíos y corruptores de todo el pueblo. [5.] Dicen que los etíopes convocaron una gran asamblea junto al mar y, después de realizar espléndidos sacrificios, coronaron a los hombres que buscarían la isla y llevarían a cabo la purificación del pueblo, y los despidieron.
Después de navegar por el amplio mar y de ser azotados por tormentas durante cuatro meses, fueron llevados a la isla que les había sido anunciada, que era de forma redonda y tenía un perímetro de casi cinco mil estadios. [56.1.] En seguida, cuando ellos se estaban aproximando a la isla, algunos de los habitantes salieron a su encuentro para llevar la nave a tierra. Los que por toda la isla salieron a recibirlos se maravillaron de la travesía de los extranjeros, y los trataron honorablemente y les ofrecieron los bienes de su país.
[2.] Los habitantes de la isla son muy diferentes de los habitantes de nuestra tierra en las características de sus cuerpos y en sus costumbres. En efecto, por un lado, todos son casi iguales entre sí en lo que respecta a las figuras de sus cuerpos y superan los cuatro antebrazos de altura pero, por el otro, los huesos de sus cuerpos son flexibles en alguna medida y vuelven de nuevo a su antiguo estado de modo semejante a los músculos. [3.] En lo que respecta a sus cuerpos, son excesivamente suaves y mucho más vigorosos que los nuestros. En efecto, cuando ellos toman algo con sus manos, nadie puede quitarles lo que han agarrado con sus dedos. No tienen absolutamente ningún pelo en ninguna parte del cuerpo excepto en la cabeza, las cejas y las pestañas y también en la barbilla pero las otras partes del cuerpo son tan suaves que no les aparece ni el más suave vello. [4.] También se distinguen por su belleza y la silueta de su cuerpo es armoniosa. Además, las aberturas de sus orejas son mucho más espaciosas que las nuestras y les han crecido algo así como unas epiglotis en ellas.
[5.] Con respecto a su lengua, también tienen algo peculiar con lo que han nacido naturalmente pero que han empleado con creatividad: ellos tienen una lengua doble en alguna medida que ellos subdividen hacia el interior para que sea doble hasta la raíz. [6.] Por eso, ellos son muy hábiles y con sus voces no sólo imitan todas las lenguas humanas articuladas sino también la variedad de tonos de las aves y pronuncian absolutamente cada sonido particular. Lo más extraordinario de todo es que conversan perfectamente al mismo tiempo con dos personas con las que se encuentren por casualidad respondiendo y conversando con familiaridad sobre las circunstancias puestas en cuestión. Pues con una parte pueden hablarle a una persona y con la otra pueden hablarle del mismo modo a otra persona.
[7.] En su país, el aire es muy templado, pues ellos habitan en el Ecuador, y no les importunan ni el calor ni el frío. Además, en su región, la estación de los frutos cuenta con plenitud de fuerzas durante todo el año, como también afirma el poeta:
Pera sobre pera madura y manzana, sobre manzana,
también sobre racimo de uvas, racimo de uvas e higo, sobre higo.
En su región, el día es totalmente igual a la noche y al mediodía en su región no hay ninguna sombra porque el sol está en el cénit.
[57.1.] Viven en familias y comunidades que no reúnen más que cuatrocientos miembros; y pasan la vida en las praderas pues su tierra tiene muchas cosas para su sostén. En efecto, por la excelencia de la isla y por la bien templada temperatura del aire, se producen espontáneamente más alimentos que los necesarios. [2.] En su región, crece en gran cantidad una caña que produce un fruto abundante parecido a las arvejas blancas. Después de recogerlo, lo remojan en agua caliente hasta que consiguen un tamaño como el de un huevo de paloma; entonces, aplastándolo y frotándolo diestramente con las manos moldean panes que comen después de haberlos cocido y que son excepcionales por su dulzura.
[3.] También hay fuentes de agua abundantes: unas, las de aguas calientes, son convenientes para los baños y para eliminar la fatiga y, las otras, las frías, son excepcionales por su dulzura y contribuyen a mantener la salud.
En su región, conocen todo tipo de aprendizajes, y principalmente la astronomía. [4.] Ellos usan letras que, por la capacidad de sus significantes, son veintiocho en número pero, en caracteres, son siete, cada una de las cuales cambia de forma cuatro veces. No escriben las líneas horizontalmente, como nosotros, sino que las escriben desde arriba hacia abajo en vertical.
Estos hombres son longevos en extremo pues viven hasta casi ciento cincuenta años y están sanos la mayor parte del tiempo. [5.] Al que ha sido lisiado o, en general, tiene alguna discapacidad en su cuerpo lo obligan a que se aparte a sí mismo de la vida según una ley severa. Ellos tienen prescrito por ley vivir hasta unos años determinados y, al cumplir esa edad, pasar voluntariamente por una muerte extraña. En efecto, en su región, crece una planta de naturaleza peculiar sobre la que, cuando alguien se recuesta, muere imperceptible y agradablemente sumergiéndose en un sueño.
[58.1.] Con las mujeres no se casan sino que las tienen en común y a los hijos que les nacen, los crían en común y los aman por igual. Mientras son niños, las nodrizas intercambian a los recién nacidos a menudo para que las madres no reconozcan a los propios. Por ello, al no haber ninguna distinción entre ellos, pasan la vida sin facciones políticas y reconociendo el valor de la concordia.
[2.] En su región, también hay animales pequeños en cuanto a su tamaño pero extraordinarios en lo que respecta a la naturaleza de su cuerpo y al poder de su sangre. Ellos son de forma redonda y parecidos a las tortugas pero cruzados por dos líneas amarillas en su superficie y en cada extremo tienen un ojo y una boca. [3.] Por eso, a pesar de ver con cuatro ojos y de valerse de la misma cantidad de bocas, conducen los alimentos a un solo esófago y, al ser tragado a través de este, todo confluye en un único estómago. Del mismo modo, los órganos y todas las otras partes internas son únicos. Hay muchos pies situados en círculo en la base de su circunferencia y por medio de ellos puede moverse hacia el lugar que quiera. [4.] La sangre de este animal tiene una capacidad asombrosa: une al instante toda parte animada del cuerpo que haya sido seccionada; incluso si por casualidad se hablara de una mano que hubiera sido cortada o algo similar, por medio de esta sangre se uniría si el corte fuera reciente, y así también las otras partes del cuerpo que no ocupan los espacios principales ni mantienen la vida.
[5.] Cada una de las comunidades cría un ave bien grande y peculiar por naturaleza y con ella prueban qué disposición de ánimo tienen los niños recién nacidos. En efecto, los suben sobre los animales y, por medio del vuelo de éstos, crían a los que resisten el viaje a través del aire pero a los que se han mareado y se han asustado los abandonan porque no les parece que vayan a vivir mucho tiempo ni puedan dar otras muestras dignas de coraje. [6.] El más anciano de cada grupo ostenta siempre la autoridad como un rey y todos lo obedecen. Cada vez que el primero que ha cumplido ciento cincuenta años se quita la vida, en concordancia con la ley, el más anciano después de él hereda la autoridad.
[7.] El mar que está alrededor de la isla, de fuertes corrientes y productor de grandes flujos y reflujos de la marea, se ha vuelto dulce al gusto. De nuestras estrellas, ni las Osas ni muchas otras aparecen en general. Siete eran estas islas casi iguales en tamaño, separadas por la misma distancia entre sí, y todas ordenadas por las mismas costumbres y leyes.
[59.1.] A pesar de que todos los habitantes de estas islas tienen abundantes provisiones espontáneas de todo, aun así no disfrutan de sus placeres sin medida sino que persiguen la sencillez y comen el alimento suficiente. Preparan carne y todas las otras cosas asadas y hervidas en agua pero ignoran completamente todas las otras salsas preparadas con ingenio por los cocineros y la variedad de los condimentos.
[2.] Veneran como a dioses a lo que rodea todas las cosas, al sol y a todos los cuerpos celestes en general. Además de pescar de varias maneras una gran cantidad de peces de toda clase, también cazan una cantidad no pequeña de aves.
[3.] Entre ellos, ha brotado una gran cantidad de frutales silvestres y crecen olivos y vides de los cuales elaboran abundante aceite de oliva y vino. Las serpientes, excepcionales por su gran tamaño pero inofensivas para los hombres, tienen carne comestible y distinguida por su dulzura.
[4.] Elaboran sus vestidos de ciertas cañas que contienen en el medio una pelusa brillante y suave que recolectan y mezclan con ostras marinas molidas para producir asombrosos vestidos de color púrpura. Las naturalezas de los animales son extrañas e increíbles por lo extraordinario.
[5.] Entre ellos, todas las cosas referidas a su dieta tienen un orden determinado pues no todos comen los alimentos al mismo tiempo ni comen los mismos. Han dispuesto que en ciertos días determinados se nutran una vez de pescado, una vez de aves de corral, hay veces en las que se alimentan de animales terrestres y algunas veces de aceitunas y de las cosas sencillas que se comen con pan.
[6.] Ellos se ayudan unos a los otros alternativamente, unos pescan, unos se dedican a los oficios, otros se ocupan en otras actividades útiles, y unos prestan servicios públicos por períodos cíclicos, con excepción de los que ya han envejecido.
[7.] Entre ellos, en las fiestas y los banquetes, se conversa y se cantan himnos y encomios a los dioses, pero especialmente al Sol, cuyo nombre han tomado las islas y ellos mismos.
[8.] Sepultan a los muertos cuando se produce el reflujo enterrándolos en la arena de modo que durante la pleamar el sitio sea cubierto con arena.
Dicen que las cañas de las que se produce el fruto de su alimentación, que tienen un palmo de ancho, aumentan su grosor a medida que la luna se llena y disminuyen de nuevo proporcionalmente a medida que ésta mengua.
[9.] El agua dulce y saludable de las fuentes calientes conserva su calor y nunca se enfría a menos que sea mezclada con agua o vino fríos.
[60.1.] Tras permanecer siete años con ellos, Yambulo y su acompañante fueron expulsados contra su voluntad como si fueran malhechores y hubieran crecido con malas costumbres. Así pues, después de preparar de nuevo su bote, fueron forzados a retirarse y, tras proveerse de alimentos, navegaron durante más de cuatro meses. Embarrancaron en el mar de la India en la arena y lugares pantanosos. [2.] El otro de ellos pereció por el oleaje pero Yambulo, después de aproximarse a una cierta aldea, fue conducido por los nativos hacia su rey en la ciudad de Palibotra, que distaba del mar a un camino de muchos días. [3.] Como al rey le agradaban los griegos y se sentía atraído por su educación, consideró a Yambulo merecedor de una gran bienvenida. Finalmente, con un salvoconducto éste se dirigió primero hacia Persia y por último llegó sano y salvo a Grecia. [4.] Yambulo consideró digno de registrar por escrito estos hechos y le añadió no pocas cosas acerca de la India desconocidas entre los otros hombres. Nosotros, que hemos completado el anuncio expuesto al comienzo del libro, terminaremos aquí este libro.
Los cuentos de Cortázar
Este próximo martes 12 de abril, Proyecto Utopía de Yucatán A.C. iniciará la segunda temporada de sus “Conversatorios sobre Literatura”, una encomiable iniciativa que se estrenó el año pasado. A las 18.00 horas, en el Foro Cultural Amaro, tendrá lugar un conversatorio en homenaje a Julio Cortázar y su obra literaria, con la participación de María Dolores Almazán, Enrique Martín Briceño y Addy Góngora y la siempre gentil hospitalidad de Olga Moguel. Para quienes admiramos la obra del enorme cronopio y apreciamos el talento de los conversadores, la velada se antoja inmejorable.
Sin duda, cualquier persona a quien se le pidiera que mencionara, rápidamente y sin pensarlo, alguna obra de Cortázar respondería Rayuela. Y no es para menos. Ha arrancado elogios de amplias dimensiones, como el lanzado por el novelista C.D.B. Bryan desde el New York Times en 1969: “Rayuela es la novela más magnifica que he leído y a la que siempre vuelvo. No hay novela de autor vivo que me haya influido más, intrigado más, cautivado más… No hay novela que haya explorado tan satisfactoria, completa y bellamente la compulsión del hombre a explicar la vida, buscar su sentido, desafiar sus misterios”. Así es: Rayuela ha sido un parte aguas en la producción literaria de América Latina.
Mi camino a Cortázar, en cambio, fue distinto. Todo comenzó por un libro que cayó en mis manos: se llamaba El Último Round y era una espléndida miscelánea que contenía, desde los graffiti pintarrajeados en los muros de París en mayo del 68, hasta juegos literarios conocidos como “pameos o meopas”, que no poemas, pasando por una sesuda discusión con Roberto Fernández Retamar acerca del dificilísimo equilibrio entre el contenido de tipo ideológico y el contenido de tipo literario en una obra, uno de las polémicas más candentes en la literatura del siglo XX.
Mi fascinación por la obra cortazariana había comenzado. En mi caso, Rayuela, precisamente por su monumentalidad, no fue el vehículo idóneo para mi primer contacto con Julio. Incluso me resistí durante muchos años a la lectura de Rayuela. Quedé, en cambio, inmediatamente subyugado por los cuentos de Cortázar, esos prodigios de redondez y de concentración. Por eso sostengo que, en mi caso, fue mejor entrarle al toro por los cuentos (dicho sea esto a pesar de que a Cortázar le gustaba mucho más el box que la fiesta brava).
La lectura de los cuentos de Julio me resultó (y sigue resultándome) una aventura apasionante. Es en ellos donde descubro con mayor nitidez la que me parece la más atractiva característica de la literatura de Cortázar y que me atrevo a resumir en una frase: la realidad siempre esconde un misterio y nada, o casi nada, es lo que parece ser. Hay, en efecto, misterio y sorpresa escondidos en el reverso de la realidad cotidiana. Hace más de 20 años, cuando Julio hubiera cumplido 81, el 26 de agosto de 1995, yo le escribí una carta al más allá que fue publicada en un rotativo local que solía publicarme. En ella le agradecía muchas cosas: Rayuela y sus múltiples alternativas de lectura, los ensayos sobre el escritor y la revolución… y, sobre todo, los cuentos. “Este último -le decía yo a Julio en aquella misiva- es mi territorio preferido: tus cuentos, la posibilidad de lo fantástico a la vuelta de la esquina, la casa ocupada de fantasmas, el hombre que vomitaba conejitos cada segundo día, el lector que se descubre la víctima de la novela que lee, el sueño que se convierte en realidad y la realidad que se torna sueño, el boxeador y sus recuerdos de gloria, el embotellamiento automovilístico que dura varios días. En fin: tus cuentos: esos pozos de ingenio y de sorpresas”.
Y es que el genio de la cuentística de Cortázar parece inagotable. Hay una cierta sensación de vértigo y de redondez acabada en La continuidad de los parques, acaso el más breve y más estudiado de los cuentos de Cortázar. Otros cuentos son una explosión de fantasía, como La puerta condenada, Estación de verano o No se culpe a nadie, éste último un extraordinario relato de lo que puede pasarle a una persona al ponerse el suéter. Algunos cuentos de Julio son trasgresores del tiempo: ahí están Sobremesa y Autopista del Sur. O trasgresores del lenguaje, como La Señorita Cora, ese lúdico rompecabezas que hay que armar. Y es que Cortázar es, sin duda, un trasgresor, trasgresor de la lengua y de las ideologías, del tiempo y del espacio.
Algunos otros cuentos hacen honor a las grandes pasiones de Julio: su pasión por el boxeo (Torito), o su pasión por la música, en uno de sus más significativos cuentos llamado El perseguidor. En algunos cuentos, Cortázar realiza lo que muy pocos logran hacer en un texto literario: convertirlo en una metateoría. Me explico: se trata de hacer un cuento en el que la materia misma del relato es la elaboración del cuento y su proceso. Algo parecido a lo que Silvio Rodríguez, ese músico tan redondo como Cortázar, hace en la canción Playa Girón. Los cuentos Las babas del diablo y Diario para un cuento, son quizá los ejemplos más acabados.
Pero éste ha sido sólo mi camino. Cada quien tendrá un Cortázar a su medida. El conversatorio del próximo martes permitirá a quien asista asomarse a otras tres distintas lecturas de Julio Cortázar, el escritor argentino que marcó a toda una generación.
Una vez le preguntaron a Julio cuál pensaba que era la influencia que su literatura había tenido sobre los escritores jóvenes en América Latina. Cortázar no era vanidoso, pero no tenía falsas modestias. Nadie podía negar –ni él mismo– que su narrativa ha modificado profundamente una buena parte de la ficción latinoamericana de los últimos años. Así que después de lamentarse por la negativa influencia que creó cientos de pequeños Julios, que publicaban “Rayuelitas” aunque les pusieran sofisticados nombres, todo ello en medio de una mediocridad bastante evidente, Julio reconoció que su literatura había dejado también una impronta positiva porque liberó de prejuicios y de muchos tabúes literarios a los escritores. Lo dijo con una expresión de solemne cronopio: “mi literatura ha hecho que muchos escritores se quiten la corbata para escribir.”
¡Ah! ¡Cómo quisiera haber conocido a Julio Cortázar! De veras que, como dice Joaquín Sabina: “No hay nostalgia peor, que añorar lo que nunca jamás sucedió…” En fin, no quiero menos a Julio por no haberlo conocido personalmente. Pero no haberlo conocido hace que esta evocación sea doblemente dolorosa. Soy hombre de obsesiones. La vida y la obra de Julio Cortázar es una de ellas. Para quienes, como yo, admiran al escritor argentino, el Conversatorio en Amaro será una oportunidad para recordarlo y seguir amándolo.







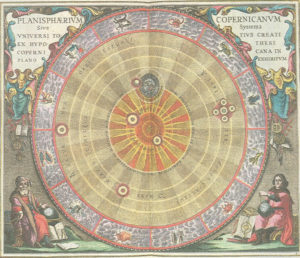

Comentarios recientes